RASTREANDO HUELLAS
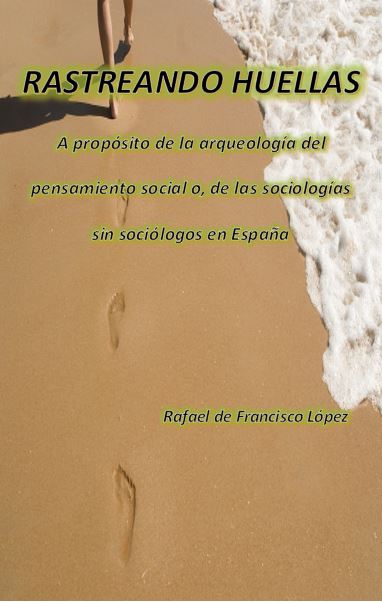
I.- PARA COMENZAR
Advertir al lector y, a su vez disculpándonos, al presentar un texto que como es habitual en nuestros escritos supone dos formatos. Uno el central o principal y otro, el de las notas a pie de página en ocasiones quizá excesivamente prolijas, de manera que resultan dos textos paralelos; al final, queriendo ser exhaustivo en la exposición puedan resultar incómodos para el lector y a veces, injustos para la relevancia de personajes como Ernesto Bark (nota 161)…lo sentimos, no sabemos escribir de otra manera y a la altura de nuestros años, no lo sabríamos enmendar…y, además, sin descontar nuestra propia torpeza, puede constituir una muestra de la finitud nunca conseguible del saber, la razón y la escritura sociológica…siempre imperfecta; continuamente incompleta y provisional.
Y ¿otra advertencia más? no se sorprenda el sufrido y paciente lector si se encuentra con una escritura poco académica y en ocasiones, pelín anecdótica… un servidor no es otra cosa que un viejo sociólogo fronterizo, indisciplinado y poco tabulado por la Academia que, aprendería su oficio al modo de los viejos maestros de taller barriendo las virutas de tornos y fresadoras
“Rastreando huellas” no es más que, una aproximación a lo que podría o tendría que ser, una particular genealogía del rastro y, de uno de sus relatos como el social y el sociológico que, habrían dejado los humanos durante al menos casi tres milenios en su azaroso modo de vivir/convivir, unos, con o frente a otros. Esas huellas dejadas no solamente, “en la playa de Rodas”[1] sino, en toda la Tierra y, probablemente, en un futuro posiblemente cercano más allá de la misma, de tal manera que, nuestro escrito es a la vez, un rastreo sobre el pasado y una prospectiva de un futuro – ya en esbozo-, en el que el paradigma científico de la modernidad soportado en la Máquina y el Capital… una sociedad organizada desde sustantividades analógicas, corporales lingüísticas y dinerarias, se vaya transformando/disolviendo en una sociedad líquida/virtual, en donde las viejas realidades nominalistas se disuelvan y, en donde tanto, la razón cartesiana/ilustrada como la productividad funcional del capitalismo de la chimenea y de la apropiación de la tierra, pero con rastros de sangre y carne, vayan dando paso a una razón algorítmica/digitalizada y, a un capitalismo sin cuerpo y sin sangre, al que, muy difícilmente se le pueda agarrar por las orejas. En suma, a una sociedad sin sociedad, o, a lo sumo, a una sociedad absolutamente diferente a la que, venimos construyendo desde hace a lo menos 5 o 6.000 años…Y donde posiblemente la sociología o una de las sociologías que vamos realizando como artefacto científico/protésico para mirar y leer lo no visto ni dicho, sea otra cosa…aunque probablemente siga siendo una sociología escayoladora de los presentes y futuros poderes del algoritmo.
Un adelanto a esa sociología deshabitada la tendríamos desde hace algunos años, aunque en la actualidad, se encuentre agazapada en la retranca, representada por la Neurosociología como entrenamiento pertinente para virtualizar/neurodigitalizar/atrancar, una mirada sobre la sociedad probablemente productiva para apuntalar/manejar nuevos formatos de sociedad sin sociedad (cursivas nuestras) Vide: Rafael de Francisco; Cuerpos desmenuzados (texto adelantado en digresionessociologicas.com)
Unas huellas principalmente recogidas e inventariadas fundamental/canónicamente, desde ese saber al que llamamos Historia y en ocasiones Arqueología o Paleohistoria,pero que, puede incluir otras formas de recordar y fijar la azarosa vida de los humanos. Unas sustentadas en el infinito arcano emocional de la memoria colectiva y, otras, en lo que tiene de mirada, palabra y escritura en sus más diversas formulaciones. Y, entre estos formatos del memorizar, mirar, escribir y leer la vida de los humanos nos vamos a topar con lo que, no hace ni tan siquiera dos siglos han convenido en llamar Sociología. Probablemente una de las últimas maneras de mirar la vida del hombre desligada de la teología y, que, a partir de la primera mitad del XIX, intenta codearse con las ciencias físico/matemáticas e, incluso ser la ciencia de cierre por excelencia o, ser más ciencia que las acuñadas como ciencias morales y políticas o en general “ciencias humanas”
Años más tarde, los sociólogos posteriores, quizá Marx, el primero de ellos, seguidos por los sociólogos de la compresión (Weber, Simmel) o de la idea y el anarquismo ( Montseny, Tarrida, Alonso, Mañé) iniciarían los recorridos posfundacionales de la disciplina por una senda complementaria y seminal en donde la sociología pasaba a ser una forma de mirar la vida humano/societaria más que, como cierre de las ciencias positivas, como algo integrado/condicionado, por infraestructuras socioeconómicas, y sociopolíticas madrugando, en el sustancial carácter de la lectura sociológica como una especial manera de mirar y relatar desveladora, de la vida de los humanos qué, además y, en general, no necesitaría ser escriturada/dicha, como sociología. Nos atrevemos a decir qué posiblemente en toda la producción bibliográfica marxiana fundacional, no hay un solo renglón en donde explícitamente aparezca negro sobre blanco el neologismo sociología demostrando que, al saber sociológico no le basta con la escrituración de la palabra sociología a modo de un conocimiento repentinamente caído de los árboles como manzana newtoniana, sino que supone, una construcción y un recorrido histórico…de manera que la sociología – quizá como todo saber-, se hace desde la propia historia de los humanos y qué, sorprendentemente con respecto a su enseñanza a modo o reemplazada nosología en nuestras aulas universitarias, es generalmente sustituida, por las respetables cátedras de Historia de las Ideas. Qué confusión…no existen historias de las ideas, estas mismas ideas son así mismos historias, relato de aconteceres condicionados y, la sociología no son ideas son historia/construcción de estas junto a sus formas de construir, y a su vez, historia de hombres y mujeres que desde un rizomático y autopoiético recorrido hacen/construyen ladrillo a ladrillo la sociología, la medicina o la física nuclear.
Es más, y engolfándonos en este asunto, nuestro saber o esta paradójica ciencia a la que llamamos sociología, se engarza y es una consecuencia más de nuestra canon cultural y mental occidental. Aunque haya actualmente sociólogos chinos e indios[2] probablemente en estas sociedades orientales no necesitaron estos saberes y prácticas hasta la acelerada de estas culturas en los territorios globales del mercado… y una de nuestras primeras digresiones: puede que la sociología necesitó un determinado formato de mercado y, de política, para nacer y existir. (cursivas nuestras)
Incluso nos atreveríamos a decir que, eso que llamamos “lo social” como antecedente de la vera sociología academizada a finales del XIX, en un producto cultural y biopolítico cuyas fuentes primogénitas – casi arqueológicas-, brotarían (descontando a los griegos que caminaron por otra senda) en el cristianismo esenio/evangélico fundacional del Profeta de Belén ,e incluso en su refundacional reconstrucción paulino/constantiniana, con los conceptos y la práctica de un novedoso “nosotros” asentado en esa formulación de la ascesis/caridad, alterando el cainita “nosotros” de la sociedad judía emblematizado en la Torah. Es más, el relato riguroso y fundamentalista de Lutero-Calvino puede que de alguna manera suponga, la reconstrucción del relato de la Torah y, ya, que lo nuestro es atrevernos a pensar desde esas posibilidades abiertas, que te proporciona la “imaginación sociológica”[3] puede que en la construcción del nazismo alemán esté en cierta medida presente el relato luterocalvinista, como algo apartado de la piedad cristiano fundacional, aunque solamente fuese por ese encadenamiento a la lectura no tan beatífica pero si, fundamentalista del Antiguo Testamento y que, además probablemente presente enlaces con las versiones metodistas y presbiterianas del cristianismo de la Reforma, alimentadoras de los imperialismos Británico, Norteamericano y Sionista. La actual política hegemónica de Trump como la antigua de cañonera colonial británica podrían tener este anclaje religioso…y sobre todo la sionista/fundamentalista de nuestros días. Por eso, quizá la practica colonial española y forzando el asunto, el propio zafio/fascismo español, han sido diferentes al nazismo alemán y, a los procesos de colonialismo británico, norteamericano y, actualmente israelí; lo cual no implica que el colonialismo castellano ni por supuesto, nuestro peculiar y alpargatero fascismo franquista, estén exentos de sangre y lágrimas.
Con todas estas derivas y digresiones atrevidas podríamos concluir diciendo que este menester científico o paracientífico de la sociología, no supone otra cosa que, un intento de saber sobre el nosotros de factura genealógica cristiana y probablemente reconstruida desde el relato luterano/calvinista. Un relato tan fundamentalista y cainita como el judaico/sionista, de tal forma que, reformulando la tesis weberiana, no solamente el calvinismo estuvo presente en la genealogía del capitalismo sino también, de la sociología (y del capitalismo sobre la propia sociología) ofreciendo, además-aunque se alimente de éstos-, diferencias notables en los relatos históricos sobre lo social; algo que, sin duda se nutre en el caso español, de peculiares imaginarios construidos desde nuestro siglo XVI y parte del XVII, con la frontera en el tiempo de Cervantes. Abundando en estas digresiones posiblemente podríamos encontrar alguna clave para la comparación diferencial, entre el Quijote cervantino y el Hamlet de Shakespeare.
Al final, las huellas del vivir/convivir…de los humanos se encuentran en la memoria colectiva y en diferentes modelos de escrituras que, pueden incluir la novela, el discurso político/académico, la poesía el teatro o la música, el cine y el arte,[4] junto con textos médicos, antropológicos, políticos y económicos que, inaugurarían una peculiar escritura social, de la que probablemente y no, en todas las ocasiones devendría en Sociología. En suma, y, a pesar de esa abundantes escrituras sociales, puede que la vera sociología, sea únicamente la que realizan los sociólogos que, institucionalmente son sociólogos porque están tabulados académicamente como tales; pero considerando la sociología – como es nuestro entender-, una peculiar forma de mirar/leer la paradójica forma de convivir/existir de las gentes, se puede construir/hacer sociología, presociología, o, sencillamente escritura o pensamiento social, más allá o paralelamente, a la que realizarán los sociólogos académicos…
Huellas, rastros, que han sido diferentes y a la vez, cercanos, según el espacio y el tiempo en que se plasmaron, pero que, estarían unidos en el esfuerzo y la voluntad de agarrar, manejar, comprender, y controlar ese especial modo de vivir que, es, el de los seres humanos. Un modo de vivir, y, de existir el humano, que, se realiza por ahora, en dos territorios articulados/interrelacionados, el bionatural terrestre[5], y el societario. Dos espacios además sobre el que las pisadas, las huellas del hombre nos indican que, continuamente, han sido modificados y en cierta medida, ajustados a intereses nunca inocentes yendo por recorridos que superarían, el quizá ingenuo/condicionado diseño darwinista/espenceriano – sociológicamente pertinente para su tiempo-, asentado en la lucha por la vida y el triunfo de los más aptos; ocultando o velando qué, esos “más aptos” no eran otros que, los triunfadores victorianos del tiempo de la cañonera y la fina línea roja de la infantería[6], consiguiendo sus privilegios y su aptitud a costa de millones de gentes al mismo tiempo, domesticadas/tabuladas y civilizadas
Por donde hay huellas de humanos, existe modificación, cambio, dominio, esperanzas y sufrimiento. La aventura humana desde su evolución posterior a su humanización como sapiens o, sentiens[7] posiblemente supere parte del esquema darwinista, sustentado por una suerte de beata lucha por la vida y se transforme en realidad en cuanto atañe al hombre, en una constante e inmisericorde lucha contra la vida, desde la vida misma, que, probablemente continue bajo otra nueva calificación, con el Homo digitalis[8] en la que nosotros llamamos sociedad sin sociedad y donde probablemente la vida no exista en su esencial obscenidad de carne, sangre y emociones, al ser travestida en higienizados y moralizados circuitos y redes de silicio
Además, tamaño rastreo es a su vez, adentrarse en la Historia de la Sociología y, hacer o pretender desarrollar una historia de la sociología supone además realizar una genealogía casi arqueológica de la misma…en definitiva intentar construir una Sociología de la Sociología a modo de esa Lección sobre la Lección de la que nos hablase Pierre Bourdieu (1982) para colocarnos y descolocarnos por un principio de incertidumbre quizá más potente que el bruñido por el físico alemán Werner Heisenberg en 1927 y, probablemente darnos de bruces con el hecho de que, los nuevos datos proporcionados por este repiqueo reflexivo sobre la historia de la sociología, nos puedan conducir a la paradoja de que este neologismo, en cuanto dicho y escrito, se corresponda exclusivamente con el espacio/tiempo de la modernidad fabril/industrial. Incluso que “lo social” no existe realmente o empieza a ser dicho como sociología, hasta el lenguaje de la Revolución en 1789 aunque en nuestros pagos madrugue su prolija sementera, en el XVI, a partir de acontecimientos en principio tan dispares como la política de pobres y el descubrimiento de América, con los escritos de Vives, Luis de Mariana, Alonso de Castrillo, Baltasar Gracián y los cronistas de Indias, incluidos los rescoldos del 1520 castellano
Probablemente, este momento espacio temporal de 1789, necesitó o consistió en una deriva muy anterior en el que “lo social” daba sus primeros pasos quizá, desde esa protomodernidad que llamamos Renacimiento y, que además no se podría fijar en un tiempo nítidamente acotado.
Quizá puede que, sin tener claro lo que es, “lo social” tampoco comprenderíamos el porqué y el ser, de la sociología
En cierta medida, lo social sería su vez, o se relacionaría con la difuminación o debilitamiento de lo sagrado y, por lo tanto, con los dioses; tanto con los dioses de las cavernas como con los dioses o el dios de las culturas del neolítico. La diferencia habría consistido en que en la caverna los dioses eran totémicos, representando el poder y el orden cósmico…todo era sagrado y mágico a la vez. No había preguntas ni respuestas, solamente ritos, simbolismos y magia, y, sobre todo, no había sentido del riesgo ni de la contingencia. La vida y la muerte suponía un momento más del orden cósmico. Un orden y una existencia a las que no se necesitaría hacer preguntas porque las respuestas siempre estaban en la Naturaleza, en los Cielos y en la Tierra o, si se quiere en un modelo de religión sin dioses o con el “orden cósmico” como única religión[9] Con la aparición de las culturas escrituradas del Neolítico (Sumer, India, Egipto, Grecia) aparecerán los dioses y la ordenación de la Naturaleza según dos direcciones. Una apuntando a la Naturaleza y pasando del Kaos al Kosmos. Otra, intentando comprender la vida de los humanos, pero especialmente ordenar, ajustar, esa misma vida humana a las estructuras funcionales de determinados intereses de dominio. Desde esos mismos intereses de dominio se salta de las agrupaciones de convivencia biosociales como la familia tribal a un modelo de agrupación que ya, no va a ser exclusivamente biosocial para ser sociopolítica y constituir sociedades orgánico /funcionales, en las que, la idea de una contingencia asociada al Kaos/Orden cósmico comienza a recomponerse/transformarse en un Kosmos contingente en el que aparece la fortuna en concordancia con la voluntad de los dioses y el riesgo a perder esa especie de designio/protección de dios o de los dioses, organizándose las primeras religiones teologizadas, que van a ser ya, para siempre, religiones de lo prohibido y de la obediencia…posiblemente los primeros ensayos para las biopolíticas de la modernidad y desde las cuales se podría considerar que aparece madrugadoramente el semillado de “lo social” bajo un formato político/religioso como se daría, en los libros sagrados de las sociedades antiguas (Mahabharata, Gilgamesh, Vedas, Hammurabi, La Mikrá) para continuar en un formato más laico/político que religioso, con las Repúblicas de Platón y Cicerón o en la Política de Aristóteles
En este sentido “lo social” constituiría la primera mirada comprensiva y ordenadora del existir de los humanos que, permaneciendo inicialmente unida o, como complemento a la religión se iría progresivamente ladeándose de la misma, para dar paso siglos después, a un ramaje académico al que llamamos sociología.
Para nosotros y para comprender los recorridos históricos y políticos que irán construyendo y principalmente haciendo en cierta medida pertinente la aparición/necesidad de lo que se ha convenido denominar como sociología, tendríamos que comenzar por la construcción de lo social, que según nuestra opinión es, inicialmente o parte inicialmente, de un potentísimo artificio engarzado con las pulsiones/prácticas de dominio de las religiones de la obediencia; de las religiones axiales como diría el profesor Beriain(2000) como la judaica, cristiano/paulina o la musulmana
Situaciones, hechos de obediencia que, además, llevarían claveteadas pulsiones y racionalizaciones de dominio sobre la propia vida humana y la vida total de la naturaleza. En suma, sobre toda la trama de la vida (Capra,1996)
Una trama de la vida que, en cierto modo y, como apunta el sociólogo alemán Harmut Rosa (2016) a su vez, implica una determinada relación con el mundo… con lo que lleva de cambios y recorridos que, no son más que trazos, senderos y trochas que se esconden y vuelven a ser vistos y legibles desde diferentes formatos y que, de alguna forma y, a pesar de que académicamente los forcemos, nunca podremos acotar nítidamente su primer brote de tal forma que, nunca se puede hablar de una invención realmente moderna de la sociología aunque se acuñase y fuese más escrita que dicha, en el siglo XIX. La invención moderna sobre este difícil convivir/ser/estar de los humanos le ocurre los mismo que a la Antropología, con la supuesta invención del hombre[10]:“Una invención que no fue del todo súbita, sino laboriosa y lenta” y que con relación a la sociología puede que tenga recorridos paralelos de manera que, quizá antes de inventarse lo social y la sociología se inventaría el hombre… (las cursivas nuestras)
Continuando, este recorrido/construcción que, nos conduce de la naturaleza y el hombre a lo social y, de lo social a la sociología pasando por la magia, la filosofía y la teología, nos lleva a exponer ciertas digresiones/reflexiones, sobre el peculiar y excepcional comportamiento evolutivo de los humanos en relación con su propio e inicial espacio de habitabilidad que, desde un tiempo quizá anterior al Neolítico, alteraron su hábitat natural para continuar en los últimos decenios a derivar desde la simple modificación, a una corrosión de alcance posiblemente aún, no discernida en su robustez devastadora. Una domesticación de personas, tierras, animales y aguas que, le va a conducir, incluso desde el hábitat de la caverna, a entender, modificar, controlar los nuevos espacios que se irán construyendo en las interacciones con los otros, para constituir un nosotros continuamente problemático en la medida en qué, ese nosotros se va constituyendo y construyendo desde y contra, el poder y la tutela de los unos o de los pocos (las cursivas son exclusivamente nuestras)
Saltando de la bionaturaleza, a la sociedad, esto es, a ese peculiar territorio de habitabilidad/existencia humana, edificado/construido por los hombres y, a la vez, constructora del hombre, nos podemos encontrar con la persistencia en formato diferente, de las mismas pulsiones de destrucción, control, dominio y domesticación de la vida[11] por los humanos y para los humanos, utilizando un variado agavillado de herramientas y artificios que, en las culturas mágico/totémicas se corresponderían con todo el abanico de rituales, danzas, sacrificios y prácticas en un mundo presidido aun por el Kaos, y en donde únicamente los posteriores dioses hegemónicos de las culturas antropomorfas, serían capaces de diseñar un Kosmos inicial que, asentado inicialmente en lo mítico/mágico, iría deslizándose hacia la filosofía y la física, para culminar en un saber jánico sobre “lo social” que rotulamos como Sociología. Un saber, que en nuestras tierras se realiza de manera acompasada y condicionada por atascos e ilusiones ideológicas, religiosas y políticas sin duda excepcionales, pero que, tampoco suponen diferencias sustanciales en el tiempo, con otros países de nuestro entorno cultural.
Y para terminar nuestra introducción un apunte más. Nuestro escrito es un relato, una palabra sobre la palabra, no es un hecho, no es una sociología hecha, es tan solo una sociología dicha… una sociología que probablemente no la pueda agarrar ni el Capital ni la Academia. A nuestro entender, el único formato que tiene la sociología para no crear plusvalías ni para la ciencia ni para ningún otro poder. Cuando la sociología pasa del dicho al hecho la suele pillar el diablo… en mi propia experiencia como sociólogo fronterizo, con los estudios de mercado y publicitarios junto a la aplicación de mi modesto y siempre incompleto saber, a la gobernanza democrática…siempre, siempre, me pilló el diablo… quizá por eso la sociología dicha, la sociología desde la palabra y la escritura del tiempo de mi senectud, será algo totalmente improductivo… solo quedará en la memoria de unos pocos y probablemente la memoria – por eso su incomodo-,sea más difícil de agarrar por cualquier modelo de poder, qué el alma… quizá también, porque la memoria corresponde al cuerpo y, paradójicamente suele ser más difícil controlar los cuerpos que el espíritu, o mejor dicho cuando se controla el cuerpo se hace desde el alma. De ahí la productibilidad de las religiones y de la moral o, de la vera sociología, la que más que dicha es la que realmente se hace desde los mercados ya sea, del Capital, de la Academia o desde cualquier modelo de Gobernanza…en fin, un escrito que puede que tampoco pretenda ser canónicamente sociológico sino sencillamente, un torpe panaché de sociología, historia, memoria y emoción…una de las muchas maneras fronterizas de hacer sociología…formatos nunca pretendidamente científicos a diferencia de las encuestas u otras técnicas/tecnologías al uso. A estas siempre las va a pillar el diablo; a los sociólogos fronterizos de alguna forma, el diablo en general, solamente les rozará…paradójicas ventajas al no intentar hacer ciencia…en el fondo y en la forma, tan solo digresiones sobre lo sentido, leído y vivido…por eso quizá, nuestro torpe y frágil modo de escribir sobre esa manera de saber que han llamado sociología cuando posiblemente se trate más que de un saber; solamente de una simple mirada que intenta escudriñar una realidad absolutamente diferente, a las realidades de la Naturaleza…la carnal realidad de lo vivido… el pensamiento encadenado a la práctica de la vida. Nunca, jamás entenderemos nada de sociología sino la acercamos a la vida real de la gente…si no sabemos encontrar el sentido del vivir/estar de los humanos si nos quedamos en Comte o en Feuerbach y no sabemos llegar a Marx a pesar de sus luminosas ingenuidades…si no, queremos toparnos con la trama y trampas del capital…el Poder, el Dios infinito y continuamente camuflado desde que el hombre y la naturaleza propiciaron excedentes e hicieron posible la mercancía en la mediana del Neolítico. Una mercancía inmisericorde e implacable que encadena la vida y probablemente también a la Sociología (las cursivas con su exceso retórico son exclusivamente nuestras)
Y para terminar con esta especie de introducción, adelantarnos a la posible confusión del lector ante un escrito en el que puede dar la impresión de que se nos van apareciendo sociólogos por todos los rincones de nuestra historia intelectual, literaria o cultural. Nuestra personal opinión es que, en los recorridos hasta la actual sociología profesionalizada y academizada se habrían dado momentos y circunstancias diferentes y, algunas de ellas despistadoras o a lo menos, condicionantes, que, al final habiendo posiblemente una sola o vera sociología, resultan -y a diferencia de otros saberes-, varias sociologías…y sobre todo unas sociologías o unos sociólogos que, sin ser desde la actualidad ni sociologías ni sociólogos, harían sociología. Y, para entender esto, hay que tener en cuenta que lo acuñado por Comte (1838) con el neologismo sociología, altera y hasta intenta cientificar lo que hasta ese momento (ladeando al cura Sieyès, siempre olvidado y arrinconado por sus propios compatriotas) no era otra cosa que una mirada realista y hasta crítica del vivir, existir, relacionarse de las gentes…lo que podemos llamar “literatura o/y escritura social” abarcando casi, infinitos formatos y soportes, que, en general eran descriptivos pero a su vez, presentando, intentando, deseando, correcciones o mejoras de lo fotografiado. En cierta medida la “escritura social” sería “social” porque era crítica. En suma, lo que consigue o intenta conseguir Comte como buen politécnico con su Física social, serían dos cosas. Por un lugar que ese saber sobe lo social, se adornara con lo que todo saber serio era para un politécnico, colocarse y alienarse con las veras ciencias, las ciencias físico/naturales. En segundo lugar, proporcionar a las burguesías revolucionarias de 1789, devenidas unas burguesías del dinero y que ya, comenzaban a apropiarse/comprar tierras de la nobleza y la clerecía, una herramienta de control que bajo la moralidad científica fuese ordenando una sociedad en la que ya, aparecían serios nubarrones a partir de la Revolución de Julio (1830) con las primeras revueltas obreras en Lyon y Paris en 1831, 1832, 1834 y 1835. De cualquier manera, una astuta idea que, de una u otra manera iba a formar parte de uno de los artefactos científicos más productivos para los sectores más inteligentes del Capital. No podemos adivinar lo que pasó por la mente del Sr. Comte para este malabarismo intelectual al convertir las escrituras y miradas sociales en Sociología, pasando del relato al dato; pero sin duda sería algo que pudo conseguir que, la crítica social se fuese al convertirse en “Física” arrinconándola y ladeando en la cientícidad y beatitud moral de las veras ciencias. Este y no su endeble saber sociológico, fue para nosotros la gran aportación de Comte a la productividad social de la sociología, como herramienta de control y proveedora de plusvalías. Pero hete aquí, que algunos intelectuales y políticos continuaron en Francia (por ejemplo, Le Play) y en España personajes como Salmerón, Vicente Colorado o Álvarez de Bohorques haciendo y mirando la vida y los problemas de las gentes y en especial de las clases trabajadoras, desde el relato y no desde el dato y los distanciamientos de la ciencia; desde una escritura social que sin ser vera sociología era sociología. Abundando es estas disquisiciones resulta que esta inclusión de lo social, como sociología en los terrenos de las ciencias duras de la sociedad del capital, trabaja sobre paradigmas cambiantes, de forma qué cuando la Física (el mecanicismo estricto) cede el paso o cohabita con el evolucionismo aparece la sociología más cerca del relato que, del dato para enlazar algo más tarde con las sociologías (unas dichas, otras no, como en Marx) hermenéuticas de la comprensión de la vida social, de la mano de Max Weber cuyo escrito sociológico central se va a subtitular: “Esbozo de una sociología comprensiva” (1921) Por esos años y aún antes ( la saga de sociólogos anarquistas) se inicia una proliferación de escritos en nuestro país que rotulados o no, con el neologismo sociología y sin encuadre en la mínima sociología académica española (Sales, Aznar, Posada) van a inundar las librerías de la intelectualidad del tiempo de la Restauración y del Regeneracionismo con Ortega como representante estrella y en cierta medida por los sociólogos transterrados más que, sin sociedad, expulsados de su sociedad, Echavarría, Recaséns y Ayala. Personajes que partiendo de la filosofía del Derecho o de la novela como Francisco Ayala desembarcan en la sociología relativamente tarde y en sus países de exilio. Solamente Echavarría, tuvo tiempo para estrenarse como sociólogo en España con unas conferencias de sociología impartidas en la Universidad de Santander en 1934. Después el silencio lentamente escamoteado por las arpilleras del franquismo hasta 1956 con la cátedra de Arboleya. Un tiempo, en el qué el que ya, desde la obra de Simmel y los sociólogos de Frankfurt – y, a pesar de Durkheim-, el enfoque fisicalista de Comte se habría difuminado por completo o, eso parecía, pues a partir de los sesenta, fue entrando en España de la mano de Juan Linz, Diez Nicolás y Amando de Miguel, la nueva sociología informatizada de los matemáticos/sociólogos de Columbia, Lazarsfeld y Merton, seguidos por la demoscopia del consumo de George Gallup, diseñada alrededor de los años cuarenta en los Estados Unidos. Un tiempo en el que, se formuló y matematizó con la ayuda de IBM, el modelo de encuesta/sondeo de opinión, bajo los intereses comerciales, “el con cebolla o sin cebolla” o los electorales…en nuestro caso, solamente alrededor de 1977.
Esta presentación puede terminar con las palabras de un anarquista, Joan Montseny (Federico Urales), que escribiría y rotulase como tal, una “Sociología anarquista” (1896) y que, en otro escrito anterior igualmente desconocido, “La Ley de la vida” (1893) escribiese:
“…Existen dos ciencias sociológicas y existen frente a frente. La una vese defendida por sabios satisfechos, y por consiguiente, conservadores; por sabios que no ha hecho la teoría por nosotros concebida, aun teniendo la sanción de la ciencia de su tiempo, carece de fin perfecto, de consecuencia humana, podrá enamorar a una generación, pero no será la destinada a prevalecer en todo tiempo como una verdad absoluta… (op.c. 36-37)
Probablemente unas palabras llenas de emoción y crítica, a una inicial sociología al uso, posiblemente derivada de la titubeante escritura sociológica de los krausistas españoles, pero de gran ingenuidad…al final esa sociología de los “sabios” va a ser la “vera sociología”
En suma, nuestro escrito no va a suponer otra cosa que, un rastreo por esas otras sociologías fronterizas, que fueron sociología sin sociología y que nunca, fue escrita ni por sabios ni por sociólogos, pero que intentaría mirar y ver, la vida de las gentes más allá del dato.
Continuará…
[1] Recordando al ecosociólogo norteamericano Clarence J. Glacken (1967)
[2] Por ejemplo el chino Sun Liping profesor de sociología en la universidad de Tsinghua, experto en sociología de la población o el sociólogo hindú Dispankar Gupta experto en cambio social y profesor en la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi
[3] Concepto popularizado por Charles Wright Mills.
[4] En la pintura nos encontramos con la potente significación sociológica del punto de fuga en la perspectiva que inaugura en el Renacimiento una nueva forma de ver el espacio que, a su vez, supone nuevas maneras de ver y leer la sociedad y el mundo y que, además nos hace pensar en la enorme complejidad de la mirada no exclusivamente desde la cultura sino, sus implicaciones y conexiones con la complejidad neuronal y socioevolutiva del ojo humano como entidad orgánica/fisiológica específica de los HAM. Posiblemente somos humanos sapiens, no solo porque miramos desde la posición bípeda, sino porque nuestra compleja estructura neuronal en su recorrido evolutivo inervó mano y ojo, haciendo posible no solo una peculiar movilidad sino, además, un cada vez, más preciso manejo y producción de herramientas. Abundando en este asunto, nos atrevemos a escribir que, desde esta nueva manera de pintar y ver el espacio diferente a las iconografías planas/frontales de la antigüedad y de la Edad Media, estamos viendo al hombre en un campo de habitabilidades abiertas que, de una u otra manera nos lleva a un espacio societario en el que caben los otros y donde los otros y nosotros tenemos la posibilidad de movernos; en suma, de hacer y ser sociedad.
Aparte de otros aspectos, lo que tiene de esencial- a menudo no visto-, el Renacimiento – al menos para nosotros como sociólogos-, es que, a partir del mismo, se construye realmente el cuerpo humano como entidad palpable y única psíquico/física en relación abierta con los otros a través de la mirada hurtándola, a su lectura teológica desde tres artificios culturales que, para algunos pueden entenderse, como una simple boutade/ocurrencia de un viejo sociólogo, consistentes en: la disección anatómica con la verificación experimental de la circulación de la sangre, el punto de fuga de la perspectiva caballera y la novela, especialmente la “picaresca” junto a esa otra novela del “héroe desencantado” que supone el Don Quijote cervantino. Tres miradas desde las cuales se puede también entender la posterior construcción sociológica del hombre. de su cuerpo, y del nosotros, en el tiempo de la modernidad industrial-fabril del XIX.
Yendo a la música, quizá podremos encontrar paralelismo y relaciones entre los formatos musicales y determinados recorridos sociales y políticos…incluso podemos discretamente a atrevernos a exponer como la Opera moderna, la del XIX es no solo una reconstrucción de la inaugural Ópera del Barroco italiano de Monteverdi y de la preIlustración francesa con Jean-Philippe Rameau, sino los contrastes y diferencias entre el Fidelio de Beethoven (1805) su Novena (1824) una mezcla de Ópera y Sinfonía, asentada sobre los flecos de la fraternidad de la Revolución Francesa, con las óperas del ciclo wagneriano de El anillo del nibelungo (entre 1848-1874 en donde se representa la respuesta mítica defensiva prusiana ante dos acontecimientos inquietantes. Primero las barricadas del Berlín de 1848 y más tarde, los ecos de la Comuna parisina de 1871. Y, por último, el Verdi de la libertad y del garibaldismo italiano; con su Nabucco (1842) y su emocionante coro del “va pensiero sull´ali dorata” y por último los potentes y emocionales himnos patrióticos como la Marsellesa (1812) de Rouget de Lisle, que siendo el primer himno revolucionario francés, no sería realmente recobrado hasta que la Guardia Nacional, los soldados profesionales defensores de las barricadas de 1871, le hacen suyo….y al hilo de estas notas, que pena, qué desgracia la de nuestra estulticia y pobreza musical…No hemos pasado del género chico del que canta en la Rosa del azafrán aquello “de qué trabajos nos manda el Señor” sin advertir que los dioses no pintan nada en este asunto, sino el patrón y el capital…al final puede que sea mejor que no tengamos letra en nuestro himno nacional…probablemente porque esa letra como la que intentó Pemán, se nos atragante.
Para los interesados por la relación música-sociología aparte de la lectura de Merton, les recomendamos los escritos de diversos autores contenidos en la Revista Papers de la Autónoma de Barcelona, nº 99, 1988
[5] Abarcando, tierras, mares, playas y seres con vida desde animales, bacterias y plantas.
[6] Recordando Las cuatro plumas (Zoltan Korda,1939) en su versión moderna Tempestad sobre el Nilo (1955)
[7] Término acuñado por el sociólogo italiano Franco Ferrarotti (1959)
[8] Utilizada por el socioeconomista francés Daniel Cohen en Homo Numericus, Paris, 2022.
[9] De alguna forma nos hemos inspirado en el libro de Josetxo Beriain; La lucha de los dioses en la modernidad, Barcelona, Anthropos, 2000
[10] Referencias en el luminoso prólogo de Gustavo Bueno a la obra de Elena Ranzón “Antropología y Antropologías” (Oviedo 1991)
[11] El subrayado es totalmente intencionado. Podríamos haber escrito “de la vida social de los hombres”; a nuestro entender sería una redundancia; no hay vida humana que no sea social…la vida de los hombres y las mujeres constituye un existir que solamente se puede dar, desde el ser/estar con los otros en las cuevas y la tierra, desde la selva, el desierto y la sabana o, desde la piedra de la ciudad o el ladrillo de la ciudad construida de Sennett (2018) a esa ciudad de la modernidad deshabitada de la que nos hablará tímidamente/sociológicamente, Adolfo Posada (1927) para ser poéticamente sufrida por Lorca (1930) e irónicamente por Julio Camba (1934) un periodista y escribidor (sic) desenfadado, siempre atrapado entre su cuerpo de burgués y su alma anarquista…al final pudo más su cuerpo, pasando sus últimos años alojado en el Hotel Palace de Madrid
Es más, abundando en este asunto de “los otros” la propia vida biológica sustentada desde la célula es vida, porque esas células se interrelacionan con otras células formado la arquitectura de la vida/existencia, de animales y plantas.