CUERPOS DESMENUZADOS
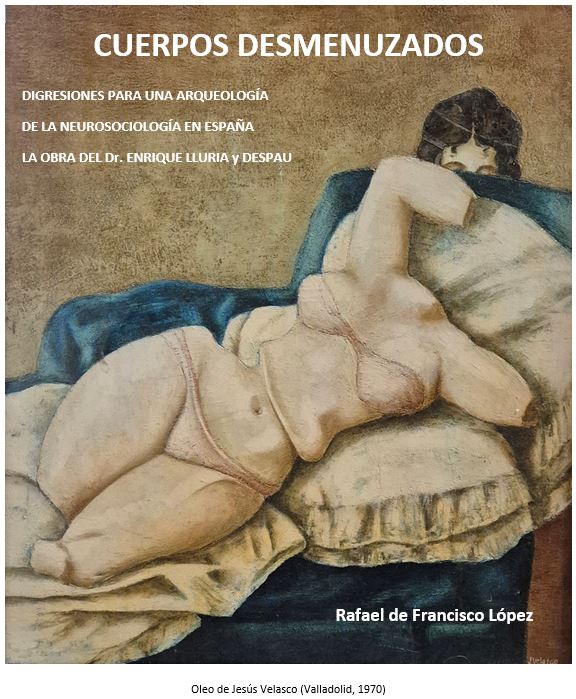
- A MODO DE PRESENTACIÓN
En principio, tendríamos que disculparnos y admitir en este texto que presentamos una cierta confusión que puede emborronar sus objetivos e incluso, confundir al lector. Es cierto, nuestro escrito tiene algo de construcción frankestiniana y sobre todo, de un relato escriturado a trozos[1] durante un largo periodo de tiempo en el que se han entrecruzado nuevas lecturas, nueves posibles evidencias, nuevas dudas, silencios e ilusiones. Algo en donde se entreveran compulsiones y reflexiones de un modesto practicón de ese siempre y nunca acotado campo disciplinar de la psicología social de sensibilidad y enfoque discursivo/sociológico. Un texto que, en sus inicios, allá por el 2015 pretendía consistir solamente en unas cuantas páginas de recuperación de un casi desconocido médico hispano cubano, el Dr. Enrique Lluria que en los años fronterizos del XIX al XX, nos parecía que aparte de otros horizontes y preocupaciones intelectuales –especialmente sociomédicas – se le podía considerar como un anticipador en España de la neurosociología o de las neurociencias sociales. La lectura sosegada de su “Evolución superorgánica” (1905) y de toda su obra – trabajosamente conseguida en librerías de lance – nos fueron lentamente afirmando en nuestra idea de partida que, inicialmente, no nos suponía mucho más que dudas e intuiciones sobre las supuestas bondades y excelencias de las neurosociologías. “Evolución superorgánica” (1905) junto con su continuación “La sociedad del porvenir” (1906) se nos presentaba efectivamente como una adelantada exposición – en la medida de su tiempo – de la neurosociología acuñada casi un siglo más tarde que, además, la intuíamos como algo más allá de la neurosociología canónica actual. Como una especie de socio/neuro/sociología. En suma, una mirada sociológica sobre la condición de las gentes desde sensibilidades políticas y saberes neurales en las postrimerías/inicios de un tiempo histórico y social concreto.
Por lo tanto, los resultados de estas primeras lecturas nos inquietaron y fascinaron; verdearon dudas que ya se habrían sembrado en mis estudios sobre neurosociología en la Complutense[2]. Dudas y preguntas que me llevarían a profundizar en eso de las neurociencias sociales y las neurociencias en general que ya madrugaban en su camino hacia el neuro/geno/centrismo de nuestros días. Dudas que curiosamente nos retroconducirían al terreno de nuestros escritos e investigaciones sobre la construcción de las miradas médico/sociales sobre la salud de los trabajadores que, en definitiva, constituye la salud de la mayoría de las gentes; siendo la salud pública por excelencia. De alguna manera el escrito central de Lluria de 1905 era, sobre todo/apuntaba, una mirada para/neurosociológica, sobre la salud de los trabajadores. Es más, intentaba una reflexión sociopolítica que, desde las evidencias neuroevolutivas del tiempo de Cajal podía constituir un preámbulo para la crítica de las pretendidas beatitudes neurosociológicas actuales. Más aún, los escritos de Lluria se nos presentaban como un relato enmaquetado desde una profunda sensibilidad social directamente inscrito en el proceso de empoderamiento (quizá mejor, de agarre) que los sectores más ilustrados/concienciados del proletariado militante español – especialmente anarquista,- habían comenzado a desarrollar desde el tiempo de la Internacional (1864) incorporando a su ideario inicialmente saintsimoniano/fourio/cabetiano heredado de los malditos de la Ilustración[3] y posteriormente potenciado por los misioneros del anarquismo ibérico (Bakunin, Proudhon, Fanelli, o no tan misioneros como Kropotkin) y materializados por la palabra y los escritos de Lorenzo, Mella o J. Montseny. Individuos y colectivos que tuvieron su acompañamiento – ya tímido ya, más o menos comprometido – en los sectores republicanos/federales/liberales/progresistas más inconformistas y distantes, del hegemonismo/integrismo oligárquico/eclesial/caciquil de nuestras tierras. De cualquier manera, este acompañamiento no será nítidamente unidireccional se presentaría como una carretera con dos direcciones. En lo que se refiere a los aspectos filosóficos y científicos como fueron el darwinismo, el positivismo o las ciencias naturales en general, la flecha direccional se movería desde la intelectualidad republicano/progresista hacia estos sectores “concienciados” del “proletariado militante” aunque también es cierto, que catalizado y muchas veces reinterpretado/masticado, por algunos excepcionales glosadores como por ejemplo, Kropotkin, Letourneau o Reclus entre los foráneos y Simarro, Sentiñón, Tarrida, Mella, Montseny/Urales, Lorenzo, Verdes Montenegro o, el mismo Lluria, entre nosotros. El otro eje no sería de recepción intelectual sino de acompañamiento/solidaridad – en diferentes tonalidades y cercanías – yendo desde el proletariado organizado hasta los sectores más progresistas de la intelectualidad liberal/republicana que, por otra parte, en su mayoría pacato y habitualmente, presentando no mucho más que “simpatías”- que ya era mucho por estos lares. Este recorrido a la inversa, como acercamiento a ese mundo aún opaco del trabajo, supuso para algunos médicos y gens de lettresespañoles un nuevo modelo de vecindad/comprensión con la corporeidad/socioteoridad humana superando con creces, las filosofías médicas anatomoclínicas para ir leyendo la carne, la enfermedad y la vida a través del cuerpo esfuerzo/sufrimiento/mercancía del trabajador a modo de adelanto aún titubeante, de la relaciones naturaleza/individuo/sociedad, y sobre todo, del acercamiento desde lo individual a la societario/comunitario. Más allá de las formulaciones filosóficas de los sectores más progresistas del liberalismo español, quedaba como asignatura pendiente el salto hacia lo concreto y muy especialmente a su enlace con las verdaderas necesidades de la mayoría de una población que, en mucho, se la consideraba sujeto de una mirada en el mejor de los casos benéfica/filantrópica y por supuesto y, de manera generalizada, todavía contemplada desde la caridad[4]. Este acercamiento al cuerpo en primer lugar médico/filosófico se realizaría en España desde el siglo XVI para acercarse a partir del ochocientos al cuerpo de las gentes, como seres/sujetos de carne y hueso, en espacios materiales definidos. Unos cuerpos variados y diversificados posiblemente, seleccionados según las necesidades del poder socioeconómico del momento, contemplando el cuerpo del niño, del soldado y marinos, el cuerpo del trabajador de manufacturas y maestranzas y en muy contadas ocasiones, el cuerpo del peón y jornalero agrícola. El cuerpo del obrero fabril del industrialismo solamente sería visibilizado – y por unos pocos – desde los sociohigienistas de la primera mitad del XIX y un poco más tarde por los sociofilósofos, naturalistas y sociomédicos del Sexenio. Lo significativo de estos recorridos es que estas miradas sobre la carne son también miradas sobre la piedra, sobre las instituciones científicas y sociales y todavía más, sobre la interacción de lo social y lo científico. Un entrecruce de articulaciones que desde lo científico y sus condicionantes socioeconómicos y políticos iría construyendo nuevas lecturas sobre la naturaleza, la sociedad y la cotidianeidad de hombres y mujeres desde hace miles de años, pero infinitamente más palpable, desde las últimas centurias.
Y aquí, el hilo significante de nuestro trabajo que, a partir de la percha que puede suponer la utilización glosadora/discursiva de lo obra de Lluria, pretende enlazar con las neurociencias. Su explanación para nosotros no es otra, que una intuición. La de que el desarrollo y la consecución de mejoras significantes en la humanización de las gentes se consigue a través de una dialéctica socio/histórica que modula y transforma los sedimentos bio/embrionarios/evolutivos de la hominización de manera que, aparte su cimentado bio/evolutivo la complejísima y potente arquitectura neural no determina el núcleo basal constitutivo del comportamiento humano. La piedra angular de la sociabilidad de los humanos es algo que se construye desde las trochas de esa misma sociabilidad de manera que conscientes del atrevimiento diríamos que es lo socio/ambiental relacional lo que va haciendo/fijando lo neural. La construcción del edificio de lo humano como un complejo recorrido en que se entrecruzan cerebro, sentimientos, emociones y estructuras sociales y culturales, la razón, lo simbólico y lo comunitario. Esa cohabitación, ese hibridismo entre “el cerebro y el corazón humanos” Un corazón que se humaniza – y a la vez se deshumaniza en demasiadas ocasiones – a través de lo social[5]
De todo ello, nuestro intento/esfuerzo a modo de cordón significante en construir a través de un enfoque histórico/discursivo, un relato desde el que se pretende manifestar el peculiar proceso que en España habría presentado la construcción de determinadas sensibilidades científicas y sociales que metafórica/machadiana/lorencianamente, nos gustaría denominar/englobar como/desde el “macizo de la idea “en constante confrontación con ese concepto/losa del tan traído y aún presente “macizo de la raza” que nos puede servir de hilo comprensivo de cómo los procesos culturales, sociales, políticos y científicos, en definitiva, los caminos de la humanización/socialización pueden ser tan potentes y decisivos en la filogénesis de la hominización, por mucho que se insista en una especie de fijación embrionaria/neural defendida desde las argumentaciones más radicalmente expuestas y revestidas de sacramentalidad científica por los actuales teóricos del núcleo duro de las neurociencias sociales. Posiblemente, la única neurociencia social razonable/prudentemente comprensiva estaría dada por un constante entrecruzamiento entre lo biológico y lo social, cuya resultante se ha conseguido/construido a través de procesos sociales/históricos que habrían ido actuando sobre las largas/sinuosas veredas de la hominización mediante el esfuerzo de los humanos en lograr sociedades de razón y humanidad. La humanización del primitivo linaje de los “homos” puede que no suponga/se deba más, frente al simple perfeccionamiento bioevolutivo neural, que a la lucha por el perfeccionamiento de/en lo ético/social. Supondría una estupidez/insensatez negarnos a admitir la relevancia de los develamientos científicos en sus últimas y constantes aportaciones sobre el conocimiento de las estructuras cerebro/neurales, pero para algunos sociólogos, las llamadas neurociencias cuando se meten a ser neurosociologías, neuróeticas o neuropolíticas, pensamos humilde/sencillamente, que se estrellan[6].
Desde las curvas de ballesta de nuestro escrito, hemos pretendido simplemente –y quizá con una cierta torpeza- abrir atajos que nos puedan conducir a la comprensión del comportamiento social como algo que estaría siempre, más allá – pero sin duda comprendiéndolo – de lo bioneural. Con toda seguridad, en el proceso de hominización, el peso de lo biológico haya sido decisivo. Por el contrario, en los recorridos de la humanización, lo socio/cultural – incluído lo socio/político, se nos presenta como algo aún si cabe, todavía más catalizante. Es más, no puede haber neurosociologías o neuroéticas posibles; tan solo trabajosas sociosociologías o socioéticas conseguidas a través del esfuerzo colectivo de las gentes que, como apuntase sabiamente Cajal en su prólogo a la obra de Enrique Lluria en 1905 todavía no sabemos cómo podrían fijarse en las estructuras cerebrales[7]. Amparando, como herramienta táctica este eje/bóveda estratégica tendríamos los contenidos de nuestro trabajo.
Por una parte hablaremos del cuerpo desde los procesos que se habrían ido organizando a través de nuestra cultura/ciencia occidental y que, desde las mitologías precientíficas, pasando por las primeros intentos “razonados” de los filósofos de la tradición griega, más la potente/influyente presencia del cristianismo bajomedieval, la explosión humanista del Renacimiento[8] la posterior revolución científica, el sensualismo ilustrado, su deriva orgánico/positivista que enlazaría con las últimas miradas sobre el cuerpo/naturaleza a partir de las actuales neurociencias de la carne y de lo social, nos pueden ayudar a conducir a la reflexión sobre esta nueva/emergente disciplina que se habría rotulado como neurosociología y que a nuestro entender, podría suponer una especie de nuevo desmenuzamiento del cuerpo que, a modo científico, estaría repicando y reproduciendo la inauguración por el modo metafísico del desmenuzamiento/división entre almas y cuerpos. Desde este eje discursivo intentaríamos desarrollar en la medida de nuestras posibilidades y limitaciones una, sin duda provisional/endeble, reflexión/digresión que podría suponer para su atadura semántica/epistémica, una suerte de sociología del cuerpo que más allá de razonables evidencias biológicas, entienda la corporeidad – incluido su nuevo neurocentrismo – como un producto atravesado/construido por/desde lo social y lo cultural pero siempre, sin olvidar su potente fundante bio/evolutivo.
Una sociología del cuerpo que, intentando retomar/repensar diversas trayectorias intelectuales[9] se va a sustentar fundamentalmente en algo que para nosotros – desde nuestros primeros/balbuceantes escritos sobre sociología de la salud laboral – supuso el cuerpo del trabajador como elemento primordial/basal, sobre el que al final, confluyen eludiéndole, camuflando, desvirtuando o utilizando biopolíticamente desde lo teológico, la metafísica o lo científico, la casi totalidad de lecturas elaboradas/constituidas desde las luces y las negruras – presentes en demasiadas ocasiones – de nuestro canónico epistema occidental. Cuerpos del trabajador como espejos, en los que se rastrea la dominación y el poder y cuerpos, cuyo deterioro, quebrantos y humillaciones nos llevarían siempre a lo social y, especialmente, a lo político. Cuerpos que paradójicamente conseguidos desde un complejo proceso evolutivo animal/biológico/cultural, van camino de convertirse en un tiempo – aún provisional- pero de no muy largo recorrido en organismos desbiologizados[10], en seres modelados desde la alteración de lo biológico y su travestimiento en neurológico con la consiguiente transformación de las relaciones/realidades de lo social, lo cultural y lo político. En este sentido, una decente sociología del cuerpo supondría para nosotros, una apuesta intelectual por una mirada discursiva, nunca cerrada, sobre lo corporal desde perspectivas que, sin olvidar nuestra matriz fisiobiológica, esté continuamente enfocada/condicionada desde los suelos de lo cultural y social. En suma, se trataría de bucear en la historia de los camuflajes y subordinaciones epistémicas que atraviesan toda nuestra cultura occidental y que contínua y machaconamente, unas veces para bien y otras para mal están insistiendo – desde diferentes modulaciones – en perspectivas naturalistas que van desde lo biológico a lo neurológico como fue la ya casi olvidada sociobiología de los años 70 y en nuestros días, la neurosociología. Podrán existir dispositivos de interfaz, o conmutadores biológicos a modo de “jugos blancos”,[11] glándulas pineales, neuronas espejos o códigos genéticos; pero el asunto, reside en que desde lo estrictamente fisio/bio/neural, nunca se podrá entender cabalmente lo que realmente supone lo humano/humanizado y sobre todo, la construcción de algo tan peculiar y diferenciado como la cultura, la emocionalidad y la ética social/humana que jamás, se podrá considerar/comprender estricta/exclusivamente desde artefactos epistémicos bionaturales[12].
Probablemente, desde el diseño bioevolutivo darwiniano contenido en La expresión de las emociones en el hombre y los animales (1872)[13] se habría consolidado el cierre de un metarelato excesivamente cargado de biologismo[14] que además enlazaría con la doctrina de algunos ilustres representantes de la antropología funcionalista[15] para los que la cultura es planteada como el resultado necesario de un proceso biológico marcado por la selección natural que daría lugar a la comprensión/organización del comportamiento social de los humanos sapiens desde mecanismos fijados y desarrollados embrio/filo/genéticamente que irían recorriendo toda la escala evolutiva desde los vertebrados más evolucionados, hasta los humanos arcaicos y los modernos sapiens confundiendo, la gran diferencia estructural existente entre el solado biogenético que por ejemplo, puede marcar la funcionalidad primitiva del sistema límbico y el eje simpático/parasimpático, con la complejidad del comportamiento social/simbólico/emocional en el que se verán interrelacionados nuevos dispositivos neuronales y culturales con asiento en el neurocortex pero catalizados socioculturalmente. En suma, un planteamiento claramente isomorfista de lo biológico y lo cultural cuyo antónimo, trasladado al terreno de lo sociopolítico ha formado – y forma – parte del metarelato pretendidamente científico que ha intentado explicar/justificar las diferencias y comportamientos humano/sociales como derivaciones pertinentes de características fijadas bio/fisiogenéticamente. Así, la lectura biopolítica del comportamiento y naturaleza del obrero miserabilizado del XIX, el negro, la mujer, el loco, el homosexual o el migrante actual. Seres cuya exclusión del banquete de la sociedad se realiza exclusivamente desde lo biogenético en lugar de considerar lo social – lo sociogenético -como determinante razonablemente significante de lo comportamental[16]
Unido y acompañando a todo lo anterior y, posiblemente, desde un cierto forzamiento de la claridad y estructura formal del texto, rescatar del olvido al médico Enrique Lluria y Despau (1863-1925) uno más, de los autores españoles[17] que se les ha situado en tierras fronterizas o no, estrictamente académicas ocupando, protagonismos laterales o fugaces reseñas, en algún artículo o comentario relacionado con la salud laboral o la medicina social en España, pero nunca, y, a pesar de su amistad/aprendizaje con Cajal, y su previa formación/acercamiento histológico en Francia, como alguien relacionable con nada que tuviese que ver con la neurología o las relaciones entre lo social y lo biológico[18] más allá, de sus acertadas reflexiones sobre la fatiga y el agotamiento en el trabajo, aunque siempre, apareciendo y considerándosele como un autor menor; que posiblemente lo fuese, si le colocamos en el mismo plano que Mata, Simarro o Cajal pero que situándole desde una perspectiva más generalista, retomaría la figura de esos grandes actores de carácter que sin ellos, no es posible la excelencia en innumerables obras cinematográficas y teatrales. Desde esta perspectiva, Enrique Lluria formaría modestamente parte, de todo esa gavilla cultural y científica de médicos, naturalistas, escritores e intelectuales en general, que desde los años de la Gloriosa y hasta las fatalidades de 1936/1939 fueron construyendo en nuestro país un robusto solado científico/cultural que además intentó, desde diversas actitudes y compromisos, mantenerse cercano a las aspiraciones de bienestar y justicia de las clases populares.
Será en esos escritos relacionados con la medicina social[19] y con algunas otras reseñas que tendrán que ver con la recepción del positivismo/evolucionismo en el movimiento obrero español[20] desde donde tomamos contacto, con nuestro personaje allá por los primeros años de esta centuria. Acontecimientos posteriores, ya jubilado, y ocasionados, por una dolorosa situación familiar, nos llevaron a interesarnos por las neurociencias y a participar como antes hemos apuntado en los cursos de neurosociología de la Complutense[21].
Por lo tanto, a Enrique Lluria hacía ya un cierto tiempo que le habíamos conocido y referenciado en nuestros escritos sobre salud laboral como uno de los médicos españoles que habían contribuido al enfoque sociomédico centrado en las condiciones de trabajo formando parte de la saga de los Sentillón, García Viñas, Simarro o Enrique Salcedo, y que inauguralmente se haría patente a través de su participación en el IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía celebrado en Madrid en 1898 con una comunicación rotulada “Concept mécanique de la fatigue et de l’épuisement” pero nunca, con alguien que intentase ningún tipo de reflexión antropobiológica sobre la problemática social desde el evolucionismo, y los nuevos saberes neurológicos desarrollados por Ramón y Cajal.
La lectura de la obra central de Lluria (1905) “Evolución super-orgánica, La naturaleza y el problema social “junto con las reflexiones suscitadas por nuestra inmersión en los considerados como nuevos territorios de las neurociencias sociales nos llevaron a interesarnos no solamente por la obra total de este autor, sino desde él, por esta emergente subdisciplina etiquetada como neurosociología. De ahí, iniciamos un recorrido cada vez, más sugerente sobre lo que puede suponer esta – no tan novedosa[22] – mirada sobre las relaciones entre lo orgánico/genético/biológico y lo social/cultural/comportamental y sobre todo, sus recorridos y su paradigmática emergencia en las últimas décadas. Todo ello, junto al lugar de las tecnologías en la evolución cultural humana, nos ha planteado – entre otras- algunas reflexiones sobre el papel de las viejas sociologías del industrialismo en unas sociedades que se asientan y van conformando el paradigma de la postmodernidad cada vez, más alejado del que hace más de un siglo y medio daría lugar a la reflexión sociológica en su formulación académica clásica. Por otra parte, tenemos que confesar que de alguna manera, la figura de Lluria la hemos utilizado como una disculpa –una percha semántico/discursiva[23] – para la elaboración de un escrito sin duda heterogéneo – casi rizomático – en el que hablando de este médico posiblemente – como ya hemos apuntado – más español que cubano[24] hemos tratado de desvelar/desmontar o por lo menos intuir, las trampas posibles y por supuesto, algunas de las posibilidades y derivaciones positivas, de estas nuevas neurosociologías a partir precisamente de un viejo y dialéctico proceso en que lo social/cultural, se iría leyendo agarrado a la evolución bio/natural como contrapunto a la lectura teocreacionista, pero a la vez, dando lugar en las últimas décadas a resbaladizos fundamentalismos. Y para ello, una de las más aclaradoras miradas es la que se puede hacer desde la relación entre enfermedad y sociedad, a partir de ese escenario tan relevante como puede ser la salud de los trabajadores que, para nosotros ha supuesto en los últimos años de nuestro oficio como sociólogo, una dedicación preferente desde la que hemos intentado, desarrollar una provisional sociología del cuerpo pensando, que a partir de este cuerpo del trabajador como significante, se podría tener una lectura privilegiada de todo el trayecto que recorre durante los tres o cuatro últimos siglos el pensamiento occidental en relación, a la articulación entre cuerpo y alma o, lo biológico y lo socio/cultural y político. Cuerpo metonímico[25] e igualmente, metáfora de la exclusión ya en el tiempo de Sócrates[26] y de toda la semántica de la opresión y del sufrimiento desde el esclavo, al salariado precario del primer mundo pasando por el siervo medieval, el jornalero sin tierra o el proletariado fabril. Un cuerpo pecador, avieso[27] y maldito, que desde los inicios del canon epistémico occidental y de su arqueología mítico/bíblica habría sido condenado a la expiación y al sufrimiento[28] para posteriormente, con los usos de las nuevas tecnologías médicas y un capital que sustituye, la contaminante chimenea de los vapores por el aséptico aire acondicionado de los grandes laboratorios multinacionales, iría consolidando nuevas lecturas que van convirtiendo al cuerpo de las gentes en una entidad/objeto desmenuzada por una mirada sincrónica, que con la ilusión de la cienticidad, confunde neurona y genes, con la complejidad diacrónica de lo humano/social, a modo de nuevas mutilaciones/desmenuzamientos del hombre [29].
Aspecto éste, del desmenuzamiento/mutilación del cuerpo/hombre por la ciencia moderna, al que Enrique Lluria no sería especialmente sensible por lo menos, desde el concepto cultural en el que se movía la intelectualidad progresista finisecular aún fascinada, por el tótem del progreso científico/positivista, y que todavía en nuestros días parece mantener sus ilusiones que se hacen manifiestas en las novedosas aportaciones subdisciplinarias como la neurosociología y que además, nos puede llevar por lo menos, a algunas reflexiones que nos alerten de esos posibles resbalones del enfoque neurosociológico en el camino de su derivación fundamentalista desde lo estrictamente biológico/neuronal a lo psicosocial/cultural que en lo esencial supone la consideración de lo humano como un todo absolutamente articulado/unificado. Recorridos sin duda paradójicos[30] que se mueven en la dialéctica jánico/mendevilliana, pues el protagonismo y peso de lo biológico o de la Naturaleza, en la lectura de la salud y de la vida, constituyó un potente argumento para desbancar los enfoques teologales sobre la carne y la piedra en la sociedad humana[31] por lo menos, desde el Renacimiento[32], para constituir por el contrario durante el industrialismo, el sostén científico/justificativo de todo el discurso moral/eugenésico no solo del nazismo, sino de una buena parte del pensamiento liberal – y algunas veces contaminando al progresismo[33] – sobre la salud y la enfermedad humana desatendiendo, condiciones de trabajo y condicionantes socioeconómicos y biopolíticos. Dos caras de un mismo paradigma que nos afirma una vez más, en las complejas derivaciones de los saberes científicos que pueden ser cargados por demonios o ángeles. Al final, parece que se repiten los viejos mitos de la dialéctica occidental sintetizados simbólicamente entre el goce de un Paraíso sin libertad o el sufrimiento, tras optar Eva/Tántalo/Prometeo por la libertad al morder la manzana o robar y engañar a los dioses.
Si hemos intentado incluir a Lluria, en esta dialéctica naturaleza/sociedad es, porque para nuestro autor, el bienestar, la perfectibilidad humana/social que dimana evolutivamente de un libérrimo proceso de la Naturaleza que daría oportunidad al hombre y a la humanidad de participar en ese “banquete de la vida” se ve perturbado desde hace siglos por una injusta organización de la sociedad. Incluso, Lluria va más allá de relacionar la ausencia de libertad con una cierta felicidad social de adormidera sinó que para él, ni siquiera la falta de libertad, aparte sus sobras, no permitiría participar a la mayoría de la población como comensal en ese posible banquete. En la sociedad de entre siglos a la española, en el tiempo de Lluria, la ausencia de libertad como metáfora de las injusticias sociales produce a la vez, más infelicidad y más sufrimiento rompiendo, el farisaico relato de los hegemónicos sectores tanto liberales como conservadores[34] de la Restauración de, que una libertad eso sí, “bien entendida” como sumisión camuflada, sería la causa suficiente para la felicidad social y el progreso de la nación.
Posiblemente, el relato lluriano presentó altas dosis de simplicidad biológica y utopismo sociológico, nutriéndose además, de conocimientos bio/neuronales que aunque dotados de una potente robustez seminal como fue el alumbramiento de la “teoría de la neurona “ por Cajal, no habrían llegado aún a los conocimientos ofrecidos en la actualidad, por la biología molecular y la decodificación del genoma humano que probablemente, introduzcan reconstrucciones importantes en el relato fundacional darwiniano.
Además, ya que se trata de un texto cuyo etiquetado remite a lo social, hablaremos de sociología aunque nosotros, que siempre hemos estado distanciados (o ladeados) de la Academia y solamente hemos sido, unos no muy letrados sociólogos de campo – tanto en la paz como en la guerra[35] – nos hemos atrevido a realizar – aunque sea a vuela pluma – algunas consideraciones sobre esas miradas, algunas fronterizas, que intentaron relacionar y leer cuerpos, temples y enfermedades desde lo social, y en ocasiones, lo social desde lo biológico. Miradas de protosociólogos antes de la sociología, cicatera o ladeadamente contemplados en la currícula académica, que, aunque silenciados por la memoria oficial y que sobre todo, desde los años del Sexenio irían intentando la comprensión de la vida y la muerte desde la cohabitación monista de lo natural y lo social a través del añadido fundante de un proceso evolutivo común de lo orgánico/superorgánico que por añadidura, se van a encontrar, desde las primeras décadas del ochocientos con novedosas lecturas de lo biológico mezcladas con el amanecer del modelo fabril/industrial de lo superorgánico. A nuestro entender, posiblemente sirvieron – sin pretenderlo – a la vez, para determinar la singular constitución de la sociología española. Esfuerzo y tarea plena en dificultades que quizá determinó sensibles diferencias con otros países cercanos, aunque, solamente fuese por la presencia en la sociedad española de potentes inercias estamentales a las que habría que añadir una inquietante problemática sociopolítica. Todo ello determinaría que la primera sociología española de estas últimas décadas del ochocientos no estuviese en condiciones de desarrollar preocupaciones metodológicas siendo obligada a optar por una suerte de sociología de trinchera/bayoneta, tanto para los sectores católico/renovadores como para las corrientes más progresistas y sobre todo, para la especial apropiación de la sociología por socialistas y especialmente, por el primer anarquismo ibérico.[36] En este sentido podíamos decir que en España, a diferencia de Francia, Inglaterra o Alemania la sociología nunca sería la herramienta socio/comprensiva de las burguesías dominantes[37] sino, un dispositivo beligerante ante un modelo de sociedad reticente en su adhesión a la modernidad. Curiosamente los dos focos desde los que se inicia la construcción de la sociología en nuestro país serían precisamente los correspondientes a los sectores que, aunque desde posiciones encontradas, intentarían distanciarse de las inercias estamentales[38]. Por un lado, el krausopositivismo y la Institución Libre de Enseñanza y por otro, desde las posiciones católicas no integristas; las derivadas del eco de la Rerum Novarum (1891) que despertarían adhesiones en diferente grados y desde diferentes posicionamientos incluso, en personajes alienados en el armonicismo sociológico de inspiración krausista como el escurridizo Gumersindo Azcárate o en intelectuales y políticos netamente confesionales como Cánovas para posteriormente dar lugar a una compleja saga de sociólogos católicos que iría desde los más desconocidos como Cristóbal Botella (1867-1921) y Maximiliano Arboleya (1870-1951) hasta los más representativos como Eduardo Sanz y Escartín (1855-1939) o Severino Aznar (1870-1951) que ocuparía en 1916 la cátedra de sociología dejada vacante por Sales y Ferré[39] en la Central de Madrid.
Paralelamente a estos dos recorridos que desde posiciones ideológicas diferentes intentaron una lectura de la sociedad española, liberada de condicionamientos integristas/estamentales y con toda seguridad, dentro de un prudente diseño gatopardiano de reconducción de la cuestión social, surgiría desde las organizaciones socialistas y principalmente anarquistas, una sociología fronteriza de trinchera como sensibilidad, percepción y práctica, en la que lo sociológico se vería como un dispositivo, como una herramienta de apoyo a los intereses y a las tácticas de la lucha y reivindicaciones de clase. Incluso se recrearía una especie de particular semántica del término que reconduce las connotaciones críticas/descriptivas de la palabra sociología a otras de contenido revolucionario/operativo con niveles cercanos a la prensa obrera o la huelga. Para los cuadros obreros de anarquistas y socialistas de estos años de la Restauración la palabra sociología supondría vivencias de realidades de explotación y miseria desde su propia cotidianidad para la transformación radical de la estructura social. Supuso a la vez, que una pedagogía y una guía para la acción, una especie de liberación, de rescate de un saber sobre el trabajo y la sociedad que habría sido secuestrado por la burguesía al igual que la ciencia en general. En suma, y como escribiría Teresa Mañé[40] una sociología que tendrá como tarea no solamente la
“emancipación del salario, sino que seguirá adelante hasta emancipar a todos los hombres de la tutela de otros hombres…”
Anselmo Lorenzo (1841-1914) en la misma línea que Mañé, subtitula un desconocido documento publicado en 1910 bajo la titulación El Poseedor romano[41] como Conferencia sociológica. Es un precioso documento pedagógico/libertario dirigido y dedicado a la Comisión pro-presos de Barcelona en que a modo de presentación diría:
“…Compañeros: El presente trabajo ha sido realizado con el propósito de contribuir, aunque sea en parte mínima, al estudio de la sociología y el sostén de la solaridad entre los explotados y los perseguidos por el privilegio. Os lo entrego, rogándoos lo aceptéis, con el deseo de que fructifique en ambos conceptos…”
Nos atreveríamos a decir que desde el ideario libertario se construye una verdadera sociología que, aunque fronteriza y marginada, constituye una mirada crítica sobre el estar de las gentes en la sociedad española finisecular. Una sociología que nosotros la consideramos como la primera escuela de sociología crítica española y cuya memoria es difícil de rastrar, y no solamente por mor de los conocidos dispositivos represores de los tiempos del franquismo[42], sinó por una especie de desidia y de inexplicable ignorancia/indocumentación de parte de nuestra academia sociológica. Así, por ejemplo, los contenidos de las ponencias y comunicaciones de los participantes en el Segundo Certamen Socialista de Barcelona en 1889[43], que bien puede ser considerada como una verdadera recopilación sociológica. Y no digamos, los escritos explícitamente etiquetados como sociologías[44] de Joan Montseny (1896) o Tarrida del Marmol (1908). Verdaderas miradas sociológicas sobre la realidad que en el caso de Fernando Tarrida se mueven preferentemente en el campo de la sociología de la ciencia y que en algunos casos enlazaría con la obra de Sales y Ferré. En Montseny, su Sociología anarquista (La Coruña, 1896) supone todo un despliegue de sociología crítica que desmonta los enfoques bioeugenésicos del diseño tardofrenológico de Lombroso y del darwinismo social.
Será también en estos terrenos de lo sociológico donde volveremos a encontrarnos con el Lluria de la Evolución superorgánica (1905) y la Sociedad del porvenir (1906). Un Lluria que a pesar de su cercanía con Pablo Iglesias y Jaime Vera mantiene no solamente una sensibilidad anarquista sinó que cita y se nutre de los mismos autores libertarios que acabamos de citar y, como ellos, bebe en la obra de Kropotkin, Lamarck, Darwin, Haeckel, George, Gille, Büchner, Reclus, Ibsen o Letourneau[45].
La coincidencia del diseño biosociológico lluriano será coincidente en lo esencial, con la Sociología anarquista (1896) de Joan Montseny y el Banquete de la vida (1902) de Anselmo Lorenzo resumibles básicamente en estos términos: La Naturaleza nos señala en su evolución orgánica un eje de progreso que podría determinar panoramas de bienestar y de felicidad para la humanidad a modo, de una participación universal del individuo en “el banquete de la vida” Si esto no se da, ni se ha dado en la historia humana, es porque la organización de la sociedad desde sus estructuras de poder habría cortocircuitado estas posibilidades. Para Lluria la sociedad humana será una prolongación de la naturaleza y por consiguiente, sometida al mismo programa de perfeccionamiento evolutivo, de forma que podamos establecer con una cierta pertinencia la relación de su escrito principal con la actual neurosociología. Es desde aquí donde el relato contenido en “Evolución superorgánica” le podremos relacionar con las neurociencias sociales. Y aquí aparecerá la relación con Cajal a partir de 1893 cuando Lluria vuelve de Paris y se instala en Madrid. Probablemente esta relación con Cajal puede tener su origen en la formación histológica que Lluria adquiere en su estancia parisina (1875-1890) en el laboratorio de Ranvier al que curiosamente concurren no solamente Simarro sinó su mentor y amigo el urólogo cubano Joaquín Albarrán. Si a esto añadimos los posibles contactos entre Lluria y Cajal en los círculos progresistas madrileños como el Ateneo en donde las conferencias sobre aspectos científicos se combinaría con temáticas sociológicas[46], nos pueden hacer entender el trayecto de la formación histológica y sociológica de Lluria que le va a convertir en un médico con una formación dual desde la que el ejercicio de la urología constituye su medio de vida y que paralelamente, sus intereses por la neurología y sus preocupaciones médico/sociales le irían convirtiendo, a nuestro entender, en un precursor de las neurociencias sociales en nuestro país. Posiblemente, un recorrido que también realizan otros médicos españoles como Jaime Vera o el mismo Simarro que combinan la clínica con sentidas sensibilidades sociomédicas y políticas.
Decíamos al inicio de esta presentación, que nuestro escrito podría ofrecer un diseño y desarrollo heterogéneo y quizá deshilvanado al dedicar un nutrido espacio a hablar sobre aspectos relacionados con la salud obrera y con la construcción de los marcos de referencia desde los que se van construyendo en España la relación entre naturaleza y sociedad más las posibles claves y escenarios sociales, desde los que se van consolidando nuevas lecturas sobre el cuerpo, la enfermedad y la vida social. La cuestión reside para nosotros – insistiendo con argumentos recurrentes anteriormente esbozados – en que el seguimiento de los diferentes diseños sobre la salud de los trabajadores e incluso, de las gentes en general, nos puede ofrecer significativos/privilegiados elementos comprensivos sobre la evolución de las relaciones entre naturaleza y sociedad. Es más, sería en esa construcción ralentizada y difícil de una mentalidad y una práctica científica moderna, protagonizada por un elenco siempre minuto de científicos e intelectuales españoles, de donde se nutrirían los colectivos más dinámicos de la sociedad española. Primero y, en mucha menor medida, las minorías ilustradas seguidas de las liberales/progresistas y, posteriormente, el movimiento obrero. Un movimiento obrero que, por una parte, encuentra referencias científicas de apoyo a sus reivindicaciones y que por otra, ve en la ciencia moderna, una oportunidad para desarrollar una/su cultura de clase[47] y una visión del mundo y la sociedad que sustituya a la hegemónica, establecida por la clase dominante. A finales del XIX este proceso se habría cumplido. Los líderes y los integrantes más preparados de la resistencia libertaria se empoderan de esta emergente cultura científica de significación positivista/evolucionista y construyen su particular paradigma comprensivo del hombre y la sociedad. No hacen ciencia, pero hacen suya y se nutren de las aportaciones de un conjunto siempre limitado de profesionales y científicos de los que iremos hablando en páginas posteriores. Entre ellos, sin duda alguna Enrique Lluria y Despau.
Por ello, nuestra insistencia en los recorridos – y probablemente nuestra pesadez sintáctica – que a nuestro entender hicieron posible esta singular mentalidad neuro/evolucionista protagonizada – no solamente – por Lluria, posiblemente plena en ingenuidades finiseculares, nos pueda servir para reflexionar a la vez, sobre lo que suponen sus derivaciones actuales que en parte, se estarían materializando – como continuamente apuntamos -en nuevas disciplinas comprensivas de la articulación entre naturaleza y sociedad bajo el rótulo de neurosociología.
Aunque pueda parecer una escritura desilvanada en la que muchos lectores se pregunten por la pertinencia que pueda darse entre lo neurosociólogico y la higiene militar o los enfoques sanitaristas en la cultura monástica medieval, nosotros entendemos que los recorridos del manejo de la salud de las gentes estarían comprendidos en un sistema global de visualizaciones del cuerpo en el que la relación entre naturaleza y sociedad y sobre todo su lectura psico/sociológica constituye un lugar práctico/reflexivo privilegiado.
De igual manera, nuestra insistencia en comentar algunos episodios en la constitución de las ciencias naturales en España como en los imaginarios con que son percibidos desde el movimiento obrero organizado, no han sido ni mucho menos gratuitos. Para nosotros son el resultado de trayectorias paralelas en las que se articulan recorridos socioeconómicos, tecno/científicos y políticos. De ahí, por ejemplo la singular lectura que se hace desde la sociedad española – en sus diferentes niveles de clase – del darwinismo y sus posteriores derivaciones en la constitución de una mentalidad científico/social moderna.
Además, la comprensión del eje reflexivo naturaleza/sociedad no estaría completo sin la consideración de un elemento estructural/significante único, en la historia de la vida como el protagonizado por la tecnología. No sería excesivo si decimos que, en la consecución de lo humano y en su evolución, la tecnología presentaría una dimensión privilegiada como relevante hacedera de la propia “sapiencia” de los homininos modernos. Es más en mucho, las tecnologías[48], desde el tallado de lascas[49] a la biología molecular, pasando por la domesticación del fuego, serían prótesis herramental/culturales imprescindibles para la constitución de lo humano. Probablemente sin ellas, los humanos arcaicos de hace 2 o 3 millones de años no hubiesen podido evolucionar y no se habría conseguido llegar a su enseñoramiento sobre la Tierra y a construir lo que somos y quizá también, lo que para mal o para su bien, podremos ser en un futuro no muy lejano.
Nuestra pertinaz insistencia en hacer patentes determinados recorridos en la relación cuerpo sociedad desde la medicina social y más concretamente desde la salud laboral y lo tecnoeconómico y social/político para llegar, a algo en principio, tan lejano/lateral como puede ser la obra de un casi desconocido médico que hace más de un siglo se nos presenta como un modesto precursor de las neurociencias sociales en España ha sido simplemente por nuestra convencimiento, de que toda producción científica cualesquiera que sea su grado de cienticidad, hunde sus raíces en un determinado recorrido de construcción histórico/social. En el caso del Dr. Lluria, en un complejo y entrecruzado conjunto de trayectorias y miradas sobre la salud y el bienestar de las gentes que en nuestro país estuvo siempre condicionado/engatillado, por inercias y condicionantes peculiares. La obra de Lluria y especialmente su Evolución superorgánica, la entendemos dentro de un largo y trabajoso recorrido en el que las grandes realidades de lo social y lo cotidiano, desde el sufrimiento y la enfermedad a las desigualdades sociales, no responderían a ningún designio transcendental o a aviesas disfunciones naturales de los individuos sino sencillamente, a determinadas obstrucciones socioeconómicas, religiosas y políticas. Para ello, Lluria recurre al arsenal que le brindan los nuevos enfoques proporcionados por el pensamiento científico de su tiempo. Positivismo y evolucionismo, acompañados de las novedosas evidencias de la histología neuronal pero solamente, desde la lectura que van delineando los sectores más dinámicos e instruidos del movimiento obrero con la ayuda de los sectores y personajes de la intelectualidad progresista del momento como sería el caso de Ramón y Cajal. Lluria no hace neurosociología como se puede entender en la actualidad. Lluria conoce el mecanismo comunicativo de la neurona pero no, aún su arquitectura funcional/operativa[50] y el núcleo funcional/estructural del genoma humano, las tecnologías nanomoleculares y los modernos dispositivos de visualización como el microscopio electrónico (TEM) por emisión de positrones (TEP) la resonancia magnética (IRM) o la tomografía computarizada (TC) – solo conocerá como Cajal, Pio Ortega o Negrín el simple microscopio óptico- pero si, se acercaría a la comprensión de las claves de la comunicación/plasticidad neural, al considerar- y desde – el progresivo perfeccionamiento bioevolutivo de la naturaleza y desde allí, que la vida social, lo “superorgánico” no se corresponde con esta bondad bionatural al introducir, un poderoso componente tóxico/descordinante emblematizado en el capital y las religiones hechas poder institucionalizado.
Este enfoque preneurosociológico de Lluria puede ser considerado como ingenuo; incluso como distópico, pero nos apunta una aclaradora clave significante al introducir las derivaciones socioeconómicas y biopolíticas como el cortocircuito que entorpece, la participación de una mayoría de la humanidad en ese “banquete de la vida “[51] ofrecido por el diseño evolutivo desde la neurona, hasta las formas de vida “superorgánicas”
Por consiguiente, el relato lluriano lo podemos considerar como, una legítima plataforma reflexiva que nos puede ayudar a repensar el lugar de lo tecno/científico cuando lo relacionamos con la cultura y en particular con el comportamiento humano en un momento en el que las neuro/biotecnologías, parecen estar cerca de introducir alteraciones estructurales en la soma/neuro/maqueta humana construida por lo menos desde los primeros australopitecus hace dos o tres millones de años. Aspecto éste, que además nos puede llevar a considerar lo “superorgánico” como un nuevo escenario sociológico que posiblemente quiera ser contemplado desde la óptica de lo “super/trans/humano” y soportado por posibles evidencias científicas y prácticas tecnológicas que gentes como Lluria no podrían prever en su tiempo. Si a Lluria se le puede considerar como un adelantado de la neurociencia social es sencillamente porque intenta – a diferencia de la mayoría de los neurosociólogos actuales – plantearse el injusto desequilibrio entre la supuesta bondad evolutiva de la naturaleza y la vida social/personal de la mayor parte de la humanidad constreñida, sobre todo, por el modelo societario capitalista. De alguna manera, intenta relacionar dos operadores conceptuales/referenciales. Desde lo biológico la neurona y desde lo sociológico la igualdad y la justicia/equilibrio social, como un adelanto de la democracia moderna como la entendemos – con patentes excepciones – en Occidente desde 1945.
Y, por último, nuestro trabajo, retomando el rótulo de nuestro titular se trata de una escritura realizada por alguien que, aunque atento y especialmente sensible a la música de lo neurológico, su única letra de conocimiento se ha limitado a la discreta práctica del oficio sociológico. Y desde la reflexión teórica que exige y origina toda práctica y especialmente cuando se ha conseguido a través de 50 años de ejercicio profesional, lo que de verdad hemos intentando realizar, con la disculpa de la obra del Dr. Lluria o incluso, de nuestras digresiones sobre las neurosociologías, es una profunda reflexión sobre las lecturas que desde nuestro canon occidental, se habrían venido realizando sobre el cuerpo, como piedra basal de confluencia de lo biológico y lo psíquico/cognitivo/emocional a modo de articulación entre los dos semantemas que nos ha ofrecido desde las escrituras clásicas como en el diálogo del Crátilo platónico; esto es, el sooma y el seema[52], de nuestra especial ser y existencia como humanos y cuya trayectoria, como algo muy conocido y manejado por la literatura filosófica y la historia de las ideas pasaremos por alto en estas páginas introductorias. Y para terminar esta presentación reseñar el hecho que nuestro escrito es en una buena parte del mismo, una reproducción/reconstrucción de textos y notas incluidas en artículos elaborados e incluidos en diversas colaboraciones y comunicaciones en publicaciones y eventos relacionados con la medicina social y la salud de los trabajadores que al final, nos ha empujado a reconducir nuestras anteriores reflexiones sobre el cuerpo de la mujer, el niño y el hombre trabajador a la neurosociología, y la percepción de nuevas distorsiones sobre lo humano/corporal pasando por la obra de un casi desconocido médico mitad neurólogo mitad sociólogo Enrique Lluria y Despau, al que consideramos como un precursor – quizá singular – de la neurosociología en España o quizá de un peculiar eje precursor paralelo a como se ha entendido por los neurocientíficos, sus actuales acuñadores. Una neurosociología, la de Lluria, que probablemente no sea otra cosa que un honesto, ingenuo pero apasionado intento de comprender las injusticias y disfunciones de lo social y lo humano desde la naturaleza, aprovechando las evidencias proporcionadas por los escasos, pero a la vez, sólidos datos de la neurología finisecular.
Nuestro trabajo, posiblemente constituya un voluntarista ejercicio de provisionalidad e insuficiencia metodológica. Realmente siempre hemos dicho que nuestro saber sociológico es simplemente el de un modesto practicón, aunque nunca acomplejado – incluso respetuoso – con la sapiencia académica; pero a pesar de nuestras limitaciones esperamos que el paciente lector del presente escrito y sobre todo, los futuros o iniciales profesionales del oficio sociológico puedan aprovechar algunas de nuestras reflexiones/digresiones para ir construyendo/desarrollando, una sociología de la realidad, una sociología de la sociedad y lo humano, vigilante y atenta ante las nuevas formas – en la actualidad moralizadas por lo científico/eficiente – transcientificas/transhumanas, que se nos está echando encima – en ocasiones sin otearlas siquiera – que posiblemente se nos presenten de manera más inesperada que lo que pensamos y en donde probablemte lo más reseñable va a ser, que nos puede pillar sin los dispositivos, previsiones y herramientas tanto materiales y sobre todo sapienciales, que puedan si no manejarlas por lo menos comprenderlas. Y desde esa esperanza, ha estado elaborado el presente texto que no supone otra cosa, que un recorrido, una mirada y una escucha sobre un relato sobre el cuerpo de las gentes. Un pretendido/ambicioso metarelato socio/humanista desde el que sin ser demasiado tarde, se pueda diseñar una hermenéutica y una práctica que pueda suponer una comprensión de nuestro presente/futuro y de todos los esfuerzos por preservar los valores de la igualdad, la justicia, la fraternidad y la decencia democrática.
Continuará…
[1] Reconocemos además que es un texto realizado a trozos; fuera de lo canonizado según los usos habituales. En realidad, se trata de dos textos: uno el principal, sintácticamente pretendido como central/correcto, otro el discursivo transversal formado por las citas a pie de página. Ambos, constituyendo un todo reflexivo a modo de relato oral/interactivo bajo un formato escritural que nos puede remitir a lo nunca terminado, a las incertidumbres y dudas de lo dialogado socrático. Un texto que pretende intencionadamente, contribuir/suscitar continúas dudas reflexivas en el lector. Una escritura nunca terminada y apartada de ninguna pretensión epistémica; sencillamente una humilde lectura más que, un ya casi anciano sociólogo, intenta realizar como synusia platónica, como un diálogo multidiscursivo – tan volátil pero tan sólido como la palabra – sobre las conexiones entre lo bionatural y lo social, entre el hombre y la tierra o recordando al psicosociólogo estadounidense Richard Sennett entre la carne y la piedra.
[2] Nos referimos a la Diplomatura en Neurosociología coordinada por el profesor Carlos Puente en la Facultad de CC. PP. y Sociología de la UCM
[3] Entendiendo la Ilustración no como un hecho acotado sino como un proceso complejo y diverso en que posiblemente acompañaron a las luces muchos claro/obscuros y en donde puede ser más pertinente hablar de “Ilustraciones” o de “interconexión de ilustraciones” en lugar de una Ilustración cerrada y única.
En los escritos canónicos de los filósofos de las luces y la razón, parece –a nuestro entender -mantenerse siempre un predominio del individuo sobre lo social. En cierto modo, un protagonismo de lo natural/mental que parece presentarse separado de los valores y materializaciones de la sociabilidad. De ahí, que, para algunos autores, la Ilustración no fue más que piedra angular/pensante sobre la que se pudo asentar el capitalismo moderno. Posiblemente “ni tanto, ni tan calvo”. Pero sí que nos parece, que algunos – pocos – de los personajes protagonistas de estas “luces” fueron más incisivos que la mayoría en focalizar lo social colectivo o, mejor dicho, los predicados humanistas de la Ilustración en lo colectivo, en algo dirigido no solo a las élites/minorías ilustradas/letradas, sino al total de los ciudadanos/no ciudadanos. El salto que quizá no se intentaría hasta 1871; consistió precisamente en los intentos por convertir en realidades tangibles el mantra revolucionario de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. Y en ese recorrido por desamortizar los valores del humanismo ilustrado y sobre todo para sacarlos del limbo sacerdotal de las “gens de lettres” se encontrarían, La Mettrie, Merlier, Helvetius, D´Holbach, Diderot, entre los que para nosotros se nos presentan como más radicales. Hablaremos más tarde de ellos y de su recepción en España.
[4] En el fondo, no se trataría de otra cosa que, de conseguir la ciudadanía plena, la que integra derechos políticos, con los cívicos, los sociales y los humanos de “la carne y la piedra”. La superación de la esclavitud y los estatus de vasallo y súbdito integrando tres metarelatos, el del liberalismo progresista a modo Tocqueville, el de clase a modo marxiano y el humanista/comunitario a modo Kropotkin.
[5] Frase encomillada tomada de José Antonio Marina y María de la Válgoma (La Lucha por la dignidad, Barcelona, Anagrama, 2000,19) y reflexión alimentada en la obra del sociólogo judío/alemán Norbert Elias, especialmente El proceso de la civilización (México, FCE,1987) y La sociedad de los individuos (Barcelona, Península, 1990)
[6] Reflexión apuntada y aprovechada por nosotros tomada de una charleta – como todas, siempre acertada y esclarecedora – con el profesor Eduardo Crespo en enero del 2022.
[7] Al hilo de nuestro enfoque se nos ofrece como algo claramente explicativo la constatación de hechos y acontecimientos históricos que contradicen palmariamente la doctrina de la fijación neural del comportamiento social como por el ejemplo cercano, de la vesania representada por los nazismos, fascismos y totalitarismos europeos. Con toda seguridad, la estructura, cableado y arquitectura neural del humano europeo del siglo XX sea la misma tanto del humano sapiens del neolítico avanzado como de los hombres y mujeres de nuestros días. Sin embargo, los comportamientos han sido siempre diferentes y enormemente variados. Sin necesidad de ir a Salamanca ¿cuál es entonces el juego de variables?
[8] El espacio/tiempo de iniciación en la construcción del “cuerpo moderno” como algo “desteologizado”
[9] Especialmente a partir de la tradición marcada por la escuela de antropología/sociología francesa que desde Marcel Mauss (1934,1936) Merleau-Ponty (1942) Levi-Strauss (1962) hasta Georges Vigarello (1978) Le Breton(1990) y Alain Corbin (2005) pasando por el Foucault de 1975,1976 y otros autores franceses como el médico y filósofo de la ciencia Georges Canguilhem o el sociólogo Luc Boltanski, más la aportación de los socioantropólogos británicos y americanos como Richard Turner (1967,1969) el Sennett de “Carne y piedra” (1994) sin olvidar al australiano Bryan S. Turner con su obra “El cuerpo y la sociedad”(1984) y por supuesto, al Norbert Elias de “El proceso de la civilización” (1939)
De cualquier manera, esto de la sociología del cuerpo presentaría un largo recorrido en nuestra cultura occidental en la que participan autores situados en los márgenes fundantes de la modernidad y por supuesto, anteriores al tiempo de constitución de la sociología como por ejemplo, autores de la Escuela de Salamanca, filósofos como Hobbes y Descartes; los “ilustrados malditos” de la saga de La Mettrie, D´Holbach, Helvétius o Diderot, con el añadido de los “filósofos” de la Convención como Cabanis y siempre, sin olvidar la sementera dejada por Marx, Engels, Durkheim, Weber, Simmel y Norbert Elias; incluso, sociólogos españoles arrinconados como Urbano González Serrano con su escrito “El valor moral del cuerpo” (Revista de España, 1885, pp 27-36) Abundaremos en el asunto en el capítulo XIII.
[10] Para nosotros, la biologización, como proceso histórico tendría una peculiar lectura. En parte positiva, por lo que supone de robustísima innovación científica en el salto de la mirada médico/fisicalista predarwiniana a la neural y posteriormente genocromosomial; de tal manera que en una suerte de contradicción dialéctica su misma evolución la iría convirtiendo en un proceso de desbiologización para hacerse neurocienciación y saltar si se nos permite, del corazón al cerebro. Recorridos que sin duda supondrán la potenciación del enfoque bio/materialista y el desmantelamiento radical de lo teologal. Sin embargo, tenemos la sospecha que esta indudable potenciación científica que tan solo en casi menos de 50 años (desde la sabiduría y sensatez del Cajal de 1906 al desciframiento del ADN por James Watson y Francis Crick en 1953) habría ido transformado las miradas y las tecnologías sobre el cuerpo, podría suponer a su vez, una nueva forma de dualismo y sobre todo, nuevas estrategias biosociales al traspasar la frontera de lo médico/terapéutico y convertirse en un dispositivo biopolítico probablemente, más diabólico y penetrante que el que paradójicamente introdujo el discurso de la razón/biologización desde el siglo XVII; precisamente, en su énfasis por superar la carnalidad/corporalidad/comunitaridad/obscenidad de lo humano. No nos engañemos, toda mejorabilidad del individuo alimentada desde una obsesión perfeccionista, sea teologal o científica, presenta siempre una cara jánica que amparada precisamente en la beatitud indiscutible de la razón/ciencia puede determinar herramientas infinitamente más corrosivas de control y dominación.
De ahí, que entendamos la desbiologización de lo humano como una distopía de la posmodernidad que pervierte las innegables virtudes de los enfoques de desteologización biológico/naturalistas del “siglo de la razón” superando además sus productividades perversas. El enfoque desbiologizante de las neurociencias incluso, rizarían el rizo de las utilizaciones interesadas en la construcción del discurso de la naturaleza/razón
A nuestro entender, las propuestas neurocientíficas con su cercana posibilidad de conseguir cuerpos desprovistos/purificados de la obscenidad de la “piedra y la carne”, pueden suponer nuevos y potentes modos/estrategias biopolíticas de control y desigualdad. Los recorridos iniciados por la medicina renacentista como biologización del cuerpo. supusieron una gran fisura en su lectura teologal. Y por supuesto, en el sistema de control de las gentes/cuerpo de la sociedad feudal Su abundamiento a partir de la Ilustración en su distorsión individualista – por ejemplo, Descartes – y del posterior positivismo, con la instauración de las sociedades del capital, irían precisamente instaurando sobre la biologización sustanciales modificaciones filosóficas – una naturaleza matematizada y descarnada – convertibles en fructíferas herramientas de control amparadas por lo científico. Curiosamente este proceso de naturalización/desteologización de lo humano culminado en/por el darwinismo se quedaría corto; iría perdiendo su funcionalidad para el orden del capital a partir –redondeando – de 1871. Las medicinas y psicologías de la mente madrugarían una vez más en la dualización de las “res” construyendo/reconstruyendo, las lecturas del XVI y XVII sobre cuerpos para el trabajo y cuerpos para el poder según su grado de perfectibilidad biológica ( El Huarte de San Juan de 1575) En los años de la crisis del capital, precisamente en los de la inauguración de los fascismos, en que el taylorismo ya no servía, los teóricos de las relaciones humanas de la escuela de Elton Mayo, idearon la trocha de la desbiologización del trabajo que paradójicamente se iría haciendo cada vez, más alejada de la corporeidad integrada del ser humano. Su culminación la tendríamos en las tecnociencias del perfeccionamiento infinito de la neuro/cienciación. Desde este eje discursivo de la nueva biologización /desbiologizada, reposará buena parte de nuestras argumentaciones. Al final, la suma cero. Abundaremos también en ésto, a lo largo de nuestro trabajo.
[11] Expresión utilizada por Oliva Sabuco o seguramente su padre Miguel Sabuco – aunque puede que nunca se sabrá con exactitud — en su Nueva Filosofía de la naturaleza del hombre (1587) texto magnífico donde les haya, adelantando el relato de la neurociencias y de la medicina psicosomática e incluso, la doctrina de Hans Selye sobre el GAS (1935) Con el término “jugos blancos” Dª Oliva o su padre, se referían según el médico novator español Martín Martínez (1684-1734) en su Medicina Scéptica (1725) al suco nervo, una especie de disolución que funcionaba a modo de “nutricio liquor (sic) de los nervios” Martín Martínez, sería el principal introductor/explanador en España de las neurociencias al establecer el mecanismo de la circulación neural desde el enfoque habitual de la fisiología “iatroquímica” de los novatores en oposición, al simple modelo líquido/iatromecánico cartesiano. (Vide, Álvaro Martínez Vidal, Neurociencias y revolución científica en España, CSIC, 1989, 81-83)
[12] Un ejemplo le tendríamos nos lo podría dar la denominada “inteligencia artificial” y el énfasis otorgado a los escritos sobre neurótica y neuropolítica. Una inteligencia probablemente más potente que la humana pero que difícilmente sentirá y tendrá acceso al mundo de humano de las risas, los sueños y el sufrimiento.
[13] Sin retrotraernos al pensamiento clásico, ésto de las emociones de animales y humanos – con la aclaración de que en puridad, la semantización de las emociones corresponde al recorrido Renacimiento-Modernidad con los escritos de Vives (1538) Pereira (1554) Miguel Sabuco (1587) Descartes (1637) La Mettrie (1747) Thomas Brown (1798) y Darwin (1872) – va a constituir desde el siglo XVI un elemento reflexivo preferente para entender las relaciones, individuo, naturaleza y sociedad de nuestro canon occidental. Durante esos luminosos 50 años del XVI español, Juan Luis Vives en su De anima et vita (Basilea, 1538) entiende el alma como algo que reside en la totalidad del cuerpo presentado diversas manifestaciones – “las emociones” – según se trate de cuerpos vegetales, determinados animales sensitivos (como las esponjas) cognoscitivos (perfectos e imperfectos) y los animales racionales como el hombre; el único con alma racional. Descontando a los vegetales – que no serían cuerpos – todos los demás experimentarían emocionalidades sensitivas. Incluso en los animales perfectos como perros y caballos; conocimientos relativos a lo “ausencial” como memoria, imaginación y fantasía, pero todos ellos careciendo de razón. Solamente el hombre, estaría dotado de razón. Una razón cuyos instrumentos fundantes serían el lenguaje y lo religioso y, que para nosotros podría “sociologizar” el diseño anatómico/reflejo del escrito darwiniano sobre las expresiones de animales y hombres. Entre medias, nos encontramos con un casi desconocido – quizá demasiado atrevido – pero enormemente interesante médico/filósofo castellano; el judeoconverso Gómez Pereira (Medina del Campo, 1500-1558) que en su monumental Antoniana Margarita (1554) se aparta totalmente de la revisión del escolasticismo representada por Vives – y antes por Tomás de Aquino (1274) – predicando un inusitado e incomprendido postulado para su época consistente, en la negación de sensaciones en los animales. Si los brutos sintiesen, dice Pereira a modo de entimema, deberían tener raciocinio y se asemejarían a los hombres. Para arreglar de alguna manera el asunto, y las disfunciones/confusiones en cuanto a sensación, emoción y motilidad sensible en los animales, plantea la idea de que si los animales no poseen una sensibilidad/emocionalidad bionatural es porque son máquinas Algunos glosadores de la Antoniana, ven en este enfoque mecanicista de Gómez Pereira un adelantamiento del diseño cartesiano del Discurso del Método (1637) Incluso comentan que Descartes pudo haberse inspirado en la obra del médico castellano impresa 83 años antes. Tesis actualmente puesta en duda y asunto en el que no nos vamos a detener; solamente apuntaremos el dato constatado por nuestras pesquisas bibliotecarias que la Antoniana, aunque fuese un libro difícil de encontrar en la Francia de las primeras décadas del seiscientos, no sería imposible que algún ejemplar cayese en manos de Descartes. Así hoy en día la BnF tiene catalogados en su inventario patrimonial que abarca todas las bibliotecas públicas francesas y fondos privados 6 ejemplares de la edición príncipe de 1554 (Medina del Campo, Imprenta de Guillermo Millis) En el fondo patrimonial español nuestra BN, tiene inventariados 11 ejemplares. Aunque el total, sumando ejemplares catalogados por otras instituciones europeas o la inmensa Biblioteca del Congreso de EE.UU. no suban de los 30 ejemplares, para un texto presumiblemente sujeto a la pesquisa inquisitorial y a las vicisitudes políticas y ambientales de más de 400 años, se puede pensar que en el espacio/tiempo de Descartes, alguna probabilidad se le pudo presentar para acceder a la Antoniana.
Por otra parte, para un sociólogo, lo significativo o mejor dicho, el andamiaje significante de lo que Darwin, Descartes, Pereira, Vives o Agustín de Hipona planteen sobre sensibilidades, emociones y razonamientos de animales y hombres, debe intentarse leer desde su contexto socioeconómico y político que no sería otro, que el de la organización de las fuerzas productivas a partir de la utilización y utilidades del cuerpo de los hombres y mujeres de esas épocas y sociedades. Lo que Pereira viene a decir es que los brutos, los animales se comportan como máquinas porque no tienen sensaciones y por lo tanto emociones. Pero esto no lo predica nunca a lo largo de su obra para los humanos como hace Descartes, para el que los animales son seres con una sensibilidad mecanizada porque no tienen alma. El
hombre cartesiano como cosa natural “extensa “como cuerpo, funciona fisiológicamente como una máquina, pero a la vez, es humano porque piensa; porque tiene un alma racional, una “res” que no es cuerpo, invisible e inmaterial que paradójicamente manda, ordena al cuerpo. En el fondo, el planteamiento cartesiano sobre la carnalidad/corporalidad del individuo más que alejarse radicalmente de la ortodoxia del escolasticismo bajo/medieval, lo que consigue es bambolearse entre una especie de monismo teológico del sujeto humano de manera que después del Juicio Final, cuerpos y almas se juntan en el sufrimiento y la inmortalidad en el infierno o en los cielos, mientras que, en vida, formarían entidades separadas. Para Descartes el cuerpo será siempre mortal y no está claro que lo fuese también el alma. La única “res” inmortal e infinita es Dios. En cuanto cuerpo, como un mecanismo y en cuanto alma como un “espíritu animal”. Posiblemente la clave de la diferencia y la modernidad del pensamiento cartesiano con relación a la herencia aristotélica arrastrada por el Renacimiento resida en el peso diferencial de dos epistemas significantes. El pecado/sufrimiento en la versión tomista, y la razón matematizada en Descartes que nos lleva además, a entender las diferencias senso/emocionales entre animales y humanos junto con el trasfondo antropo/sociológico que encierra considerando que, uno, el enfoque escolástico – y en parte el de la Antoniana aunque socioeconómicamente diferente – se manifiesta en el tiempo fronterizo que dará lugar a la crisis de la sociedad bajomedieval del trescientos – el siglo de las pestes – y otro, el cartesiano en el del mercantilismo, el tiempo de la razón y la consolidación de las monarquías absolutas. Para nosotros, creo que nada sospechosos de ningún tipo de mentalidad religiosa/creacionista, siempre hemos echado en falta la escasa presencia que las referencias al sufrimiento de las gentes han tenido en los relatos de los grandes diseñadores de la modernidad científica y, no solo entre los cultivadores de las ciencias fisiconaturales sino también entre científicos sociales. Un olvido/enmascaramiento que, aunque ladeado y teologizado si, lo estaría en el relato cristiano/medieval organizado desde la cristología del sufrimiento/pecado. Ni Gómez Pereira ni Descartes, ni tampoco los ideólogos de la Ilustración atendieron frontalmente a la desbiologación del sufrimiento; a lo más lo desteologaron desnudándolo del pecado sufrimiento humano, inscribiéndolo rotundamente en el terreno psicofísico de las conexiones que la glándula pineal ejecutaba entre el cuerpo y el alma. El paso a su psicosocialización solo se daría mucho más tarde con las aportaciones de Marx y Freud al situar el malestar/sufrimiento en las “piedras” del trabajo, la sociedad y la cultura; en suma, en los contextos de vida real de las gentes.
En segundo lugar la escritura de Pereira nace y se mueve en un escenario socioeconómico peculiar que es el de la Castilla imperial/protomercantil de la mediana del XVI que, precisamente surge de la primera derrota moderna –la de la revolución de 1520/1522 – en la consecución de las libertades comunales/ciudadanas y en donde la fuerza de trabajo más productiva en el sentido de su funcionalidad en la acumulación primitiva de capital de las burguesía comerciales urbanas – e incluso en la agricultura – estaba todavía sustentada por una importante mano de obra esclava.
Si en Gómez Pereira pudo haber un intento de sublimación/justificación médica/filosófica del manejo de la mano de obra esclava al considerarla como dispositivo puramente mecanizado y negarle toda sensibilidad en Descartes se trataría de reconducir esa exclusiva funcionalidad maquínica de forma racional y, para ello, el bruto/ esclavo de la Antoniana va a ser el jornalero/sangre del mercantilismo. Un animal funcionalmente máquina, pero un animal con sentidos que se podrán estudiar corregir y hacer productivos. A partir del XVII europeo y particularmente en la Francia, de Descartes, esta mano de obra esclava del quinientos va a ir siendo centrifugada a las colonias y sustituida en las metrópolis con el auge de la manufactura, por el cuerpo de un jornalero autóctono pero desterritoriado, que daría paso lentamente en los inicios del XIX a lo que entendemos como obrero/proletariado fabril que en nuestras tierras, no tendría una presencia central, como modelo diferenciado en el proceso español de acumulación de capital hasta la mitad del ochocientos y además, territorialmente limitado a Cataluña. Posiblemente el relato mecanicista de la Antoniana sobre el comportamiento animal tuvo algo que ver con un panorama socioeconómico en el que se necesitaba alguna justificación médica/filosófica para el mantenimiento de una mano de obra, la del esclavo que, tanto en América como en Castilla, se trataba y manejaba legalmente como un animal –recogiendo el relato de los geopónicos romanos como Varrón – al considerarlos y tratarlos como “animales parlantes”-
El pensamiento de Descartes a diferencia del mantenido en la Antoniana y en todo el corpus epistémico
cristiano/aristotélico sería el de la sustitución de Dios por el Logos – aunque la llave del logos/reloj, la siga moviendo la divinidad – Desde lo biosocial el cuerpo humano real y no solamente el mayoritario de las clases populares; hombre y mujeres que necesitan de su trabajo/esfuerzo para vivir/sobrevivir, se borra de sus significados teo/comunitarios sustentados por/en la economía de la salvación presentándose dos modelos referenciales de cuerpos; unos sustentados desde una razón totalizante capaz de dominar la realidad y otros que ya comienzan a estar bajo sospecha; propensos a vicios y pasiones incontroladas. En suma, un giro epistemológico desde el que se construye el “sujeto moderno”
como sustentador de la aún incipiente sociedad del capital. En un recorrido paralelo al de Hobbes, Descartes contribuiría desde su biofilosofía dual/mecanicista a la sustentación de un modelo racionalista de control absoluto sobre cuerpos y almas. Un ser que a pesar del metarelato de “las luces” hace del individuo dos sujetos, el ser humano racional y el irracional/pasional. En seres que pueden tener acceso a la libertad y el dominio de la naturaleza y otro, necesitado siempre de control y dominio condenado a mantenerse siempre en una situación de infantización contínua. La trampa sociológica del racio/mecanicismo de Descartes, su error significante no es el señalado por Damasio (1994) sino el de haber institucionalizado/consagrado el modelo de sujeto epistémico frente al sujeto ético –de alguna manera presente aunque camuflado por el metalenguaje cristiano/medieval – salvar el alma – alcanzar la verdad en lugar de conseguir el bien; al final, preferir lo individual en lugar de lo comunitario. Edificar tecnologías del yo frente a las psicosociologías del nosotros. Una buena herramienta para conocer al ser humano poderosamente útil para su dominación. Precisamente el modelo de control biopolítico que necesitaba la Francia e Inglaterra del mercantilismo y la Alemania cameralista. Bajo este panorama, el paradigma mecanicista al considerar el mundo, la naturaleza y el estado como una gran máquina, proyectaba sobre el hombre la condición de mecanismo/engranaje a modo de sujeto pasivo/individual incapaz desde su estatus pasivo de “engranado” a participar activa/comunitariamente en lo societario/político. Un poco en la línea de inmovilidad/socio/cognitiva del posterior taylorismo fabril en los inicios del novecientos con el relevante y potente instrumento de moralización biopolítica y moral de la modernidad asentada sobre la matematización de la naturaleza, como primacía indiscutible de la razón. El yo soy desde la razón frente al yo soy y pienso desde el cuerpo, la naturaleza y la sociedad.
Y aquí aparecen los malditos de la Ilustración y en particular Julien-Offray de la Mettrie (1709-1751) que ya desde sus postulados iniciales contenidos en L’histoire naturelle de l´lâme (1745) y L´homme machine (1747) se inunda de materialismo al predicar que si bien el hombre y todos los seres vivos son máquinas, a diferencia del relato cartesiano, se dan cuerda a sí mismos. Más allá de la unificación del ser humano como materialidad máquina, lo que más nos interesa de sus ideas es que para La Mettrie, la conducta humana no está exclusivamente determinada por las leyes internas de la mecánica, sino que además, lo está por elementos ambientales. De alguna manera, lo ambiental abriría las puertas a lo social y lo cultural en los escritos que en unas pocas décadas serían rubricados por el elenco de filósofos de la Convención – entre ellos, Pierre J. G. Cabanis con sus Rapports du physique et du moral de l´homme, de 1802 –
Para Darwin, la expresión anatómica/gestual/kinésica de las emociones suponía la culminación de sus escritos evolucionistas anteriores, probando – no sin una cierta pertinencia – que tanto humanos como mamíferos evolucionados (perros, simios etc.) presentaban un conjunto de expresiones emocionales innatas y universales. Una especie de código de comunicación anatomo/kinésico de finalidad adaptativa innato y universal. Probablemente Darwin, no tenía del todo claro la diferenciación entre emociones y sentimientos e incluso como el “feedbackfacial”se puede alterar y manejar cultural y socialmente como por ejemplo los gestuales de distanciamiento/poder del protocolo de comportamientos de las clases dirigentes emblematizado en el “síndrome de la esfinge”, sin necesidad de comentar la especificidad humana de expresiones y manifestaciones emocionales como el llanto o la risa. En este sentido la construcción por parte de la burguesía durante el XIX de todo un inventario protocolar de modos de utilizar y presentar el cuerpo, nos puede llevar a entender la robustez de la mutabilidad/plasticidad/ entre las expresiones emocionales de animales y humanos. Por otra parte, este exceso en la biologización kino/emocional tendría una robustez indiscutible en los recorridos evolutivos de la hominización y muy especialmente durante los millones de años de evolución de los mamíferos superiores. Por el contrario cuando nos topamos con el largo/corto tiempo de la humanización en donde las emociones van difuminando su contenido límbico/reflejo y se van reconvirtiendo en sentimientos, en emocionalidades socio/culturales/comunitarias materializadas en respuestas y herramientas comunicativas/expresivas como el lenguaje y lo simbólico, esa especie de pesadez y fijación innato/neurobiológica se pierde y de alguna forma, se aculturaliza dando lugar a la aparición de emocionalidades catalizadas más allá de la adaptabilidad/supervivencia primaria introduciendo complejos mecanismos de adaptación psicosociales que, curiosamente, no pueden ser entendidos sin su filtración por lo social y lo político. Una conversión/ampliación de lo emocional/adaptativo a lo sentimental como complemento superación de la simple pulsión filogenética en societaria. Sentimientos que como la piedad, el apoyo mutuo/comunitario o las manifestaciones de poder social, se van convirtiendo en valores o contravalores que, por otra parte, funcionarán como los catalizantes adaptativos basales en los recorridos nunca lineales, de la humanización y, que – no nos cansaremos de insistir – siempre, siempre van a depender de los modelos de organización del poder. Emociones, sentimientos y valores según que se organicen en modelos societarios esclavistas, teocrático/feudales, estamentales o capitalistas.
[14] En toda la obra de Darwin, no hay nada que nos lleve a considerar un finalismo ético/social. Probablemente y como paradoja esto constituya el valor extraordinario de sus escritos como guillotina final de los enfoques teologales e incluso doctrinales, de las éticas del progreso. Desde Darwin, todo está en la naturaleza. Sin embargo, hay algo que se le escapa y, que precisamente aprovecharán algunos o muchos de sus herederos, los darwinistas sociales. Su teleología de la supervivencia es en el fondo bio/vegetativa y privada de toda moralidad/eticidad aunque utilice argumentos socio/elitistas. La supervivencia del mejor, con el polisémico término del “más apto” puede y seguramente es, funcional para el tiempo/espacio de la hominización – espacio con un nicho bioevolutivo claro – y posteriormente presentar a su vez, una funcionalidad sociopolítica con el capitalismo fabril pero no, para el de la humanización. La comprensión de que, si bien todo está en la naturaleza; esa misma naturaleza y desde ella misma, se va sentado el solado de un peculiar vertebrado que aprovechando la matriz biogenética de todo un larguísimo recorrido bioevolutivo en tan solo, seis o siete millones de años, consigue un nuevo organismo, un homínido humanizado que, de alguna manera va a ir constituyendo/construyéndose a modo de una “res “unitaria, que sin dejar de ser naturaleza compagina supervivencia biológica y supervivencia ética/social. En una gran medida todo nuestro trabajo circulará en esta dirección como un intento de expresar tan solo una doxa discursiva, – una sospecha – y por tanto, sin ninguna pretensión científica, pues carecemos de la oportuna solvencia académica, sobre las beatas ilusiones neurocientíficas/neurosociológicas de entender el comportamiento y las instituciones humanas desde un exclusivismo fundante biológico. Seguiremos hablando de ello.
[15] Como sería el caso de Bronislaw Malinowski (1884-1942) en su “The sexual life of savages in North-Wester Melanesia” (1929)
[16] A propósito de estas consideraciones, su tratamiento en profundidad se puede encontrar en el magisterio del antropólogo norteamericano Marshal Sahlins; particularmente en su escrito Uso y abuso de la biología (1976) seguido de Culture and Practical Reason (1976) junto a la obra de otro relevante antropólogo norteamericano como Clifford Geertz del que hay traducción al castellano (1999) de su escrito Los usos de la diversidad que cuenta además con una magnífica introducción del profesor Sánchez Durá. En la actualidad, nos parece singularmente aclaratorio el libro El cosmos de la mente (2018) de Edoardo Boncinelli y Antonio Ereditato
[17] Podríamos denominarle como hispano-cubano, pero preferimos el de español pues, Enrique Lluria –aparte de ser hijo de españoles – se amamanta intelectual y emocionalmente en la España de entre siglos a donde llegaría de su Cuba natal en 1874 para estudiar el bachillerato en Barcelona doctorándose en medicina en 1889. Trabaja como urólogo en Madrid a partir de 1893 empatizando con los sectores liberal/progresistas y republicanos de la intelectualidad del momento que le hace zambullirse en toda la problemática social española; se afilia al partido socialista en 1905 – aunque para nosotros, mantuvo siempre profundas sensibilidades libertarias – y experimenta y sufre en su propia carne los ataques de los sectores más reaccionarios del caciquismo español que truncan sus esfuerzos para mantener su clínica/sanatorio cívico/obrero de Sotomayor (Pontevedra) apoyando e identificándose con los sectores, personajes e instituciones político/culturales representativas del progresismo y de la izquierda española de estos años como El Centro de Sociedades Obreras de Madrid (ca 1893) la Escuela Moderna (1901) La Universidad Popular de Madrid (1904) el Partido Socialista O. Español (1905) la Liga española para la instrucción popular (1907) o la Escuela Nueva (1911)
[18] Aunque sí con el evolucionismo, a partir de un artículo de Miguel Ángel Puig-Samper titulado “El pensamiento evolucionista de Enrique LLuria” contenido en la obra del mismo autor Evolucionismo y cultura, Junta de Extremadura, Doce calles, 2002 y Madrid, Siglo XXI, 2003
[19] Sería en los escritos de J. l. Piñero y especialmente en Medicina y Sociedad en la España del siglo XIX (1964) donde encontramos las primeras referencias al Dr. Lluria
[20] Como se señala en el libro del profesor Eusebio Fernández, Marxismo y positivismo en el socialismo español, Madrid, CEC, 1981
[21] Algo que, sin ocultar nuestras dudas y reticencias a su enfoque actual, tenemos que reconocer la pertinencia de su existencia y continuidad debida en mucho, a la perseverancia y el esfuerzo del profesor Carlos de la Puente que, además nos consta, ha tenido que superar ciertas incomprensiones y dificultades de los sectores inmovilistas de la casa. Precisamente, en nuestro campus de Somosaguas, en donde hace ya casi medio siglo y en ubicación diferente, se retomaron/re institucionalizaron los estudios de sociología en España con una mirada curricular – como no podía ser de otra manera – clásica, en la línea dejada por los pioneros durante el franquismo como el indiscutible maestro Enrique Gómez Arboleya (1910-1959) es donde deben instalarse nuevas miradas curriculares para una sociología que trabaje en los escenarios de la posmodernidad y en donde las sociologías de lo cotidiano, no solo deben ser sociologías del género o de lo macro, si no especialmente microsociologías/psicologías sociales del acontecer/sufrir/desear de las gentes en sociedades cada vez, más diferenciadas de las de la fábrica y el capital territorializado. Nuevos escenarios en los que no se pueden dejar solamente en manos de los neurocientíficos las miradas sobre el comportamiento social y sobre de los nuevos modelos de desigualdades de las gentes de esta primera mitad del siglo XXI que sin ir más lejos estarían/serían causadas/sostenidas por las tecnologías info/telemáticas en donde el orden y la significación de la palabra/carne, es sustituido por el holograma y los algoritmos, matematizando otra vez más comportamientos y necesidades humanas. En toda facultad de sociología que se precie debería existir no, una cátedra, sino todo un departamento de sociología de las tecnologías posindustriales.
[22] Probablemente uno de los anclajes referenciales de la neurosociología pueda estar en la frenología del médico austriaco Franz J. Gall con su escrito de 1810 sobre la Anatomía y fisiología del sistema nervioso en general y del cerebro en particular. Su intento explícito de formulación académica moderna estaría relacionado con la tradición psicosocial de la Universidad de Chicago en su deriva cognitivista a partir de los estudios y comunicaciones elaborados desde su Departamento de Neurociencia Social en los inicios de la actual centuria y cuya figura más relevante estaría representada por John Cacioppo (1952-2018) En España habría que destacar los trabajos del profesor Francisco Mora sobre neurociencia social y particularmente su rotulación en castellano como “neurosociología” a partir de su obra divulgativa Neurocultura (Madrid, Alianza,2007, pp., 83-99) y los apuntes del profesor de la facultad de políticas y sociología de la Complutense Carlos de la Puente Viedma, editados – hoy en día descatalogado – bajo el título Fundamentos de Neurosociología (Madrid, Ed. Complutense, 2011)
[23] Términos utilizados por nosotros en una comunicación presentada en el X Congreso de la Sociedad Internacional de Sociología Clínica (2014) titulada: La sociología clínica como psicosociología de lo cotidiano
[24] Abundando en nuestro comentario anterior y aunque en el transcurso de su vida Lluria tomaría partido por el proceso independentista cubano, sus recorridos vitales y su proceso de aculturación serían como hemos apuntado nítidamente españoles y con toda seguridad sus adhesiones a la causa independentista cubana presentarían raíces más socio/obreristas y coincidentes con la postura de anarquistas, republicanos federalistas y socialistas que las de las élites burgués/criollo/nacionalistas cubanas algunas, por ejemplo, con demasiados intereses comunes con las elites industrial/financieras catalanas. Un experimento/ejercicio de sociología de lo cotidiano = Compare el lector, las dos “esteladas” la cubana y la catalana.
[25] Y por supuesto cuerpo más allá del sexo – el género no existe como calificativo para las personas – que curiosamente estaría siendo sustituido/homogeneizado por la mujer desde el discurso feminista/fundamentalista (y para que no me saquen excesivos cantares, remacho lo de fundamentalistas, apartado claramente del total discurso feminista, sin duda alguna necesario y pertinente)
[26] Ver a este propósito el magnífico tratado sobre “El eclipse de la fraternidad” (2019) de Antoni Domènech (1952-2017)
[27] Como diría el médico catalán Pedro Felipe Monlau y Roca (1808-1871) en su Higiene Industrial (1856)
[28] Mitologías bíblicas y griegas más los saberes clásicos desde Platón hasta Filón de Alejandría coincidentes en lo esencial, con la consideración del cuerpo como algo marcado por una falta/pecado original que, además habría experimentado diversas versiones según el momento histórico y según que estamento, clase o poder establecido, dominara los significados del lenguaje como en la conocida respuesta que encuentra la Alicia de Carroll de boca de Humpty Dumpty en A través del Espejo (1871) En el fondo y muy a menudo en la forma, el mecanismo, la doxa parepistémica que une estos relatos sobre el cuerpo en su arqueología mítica, y en su historia escritural hasta nuestros días, lo vemos como idéntico. Un cuerpo que peca como metáfora de desobediencia a los dioses/poder, ya sean Titanes, Evas y Adanes o Tántalos/Prometeos que se atreven a matar al heredero, desobedece o robar la ambrosía o el fuego de los dioses en el tiempo de los mitos, para en el tiempo de la historia reencarnarse en esclavos que se rebelan contra Roma, siervos, campesinos, cuerpos de las gentes sometidas para su subsistencia al dominio feudal, estamental, o del capital y, en nuestros días a las oligarquías financiero/científicas, todos ellos van a experimentar, van a ser sometidos a una lectura diferencial. Partiendo que todos ellos han pecado y además han pecado con el cuerpo – el sooma de los griegos – algunos, los elegidos/privilegiados, los que cultivan determinadas virtudes cívico/morales – entre los griegos – y más tarde, los pertenecientes a órdenes, estamentos o clases detentadores del poder cuya alma va a estar siempre llena de beatitudes.
[29] Como nos recordara constantemente lo obra de Marc Bloch (1886-1944) uno de los cofundadores de la Escuela de los Annales (1929) vilmente torturado y asesinado por los nazis como intento “de mutilar al hombre de su sensibilidad y de su cuerpo…” (cita de Le Goff, 2005,24)
[30] Trampa/nudo, que atravesaría desde los griegos el pensamiento científico/tecnológico y sus relaciones con la vida personal y social de las gentes. Controversia de largo recorrido ya presente en el sugestivo relato platónico contenido en el Fedón platónico, haciendo aflorar las suspicacias de Thamus. Aquel rey tebano que sabiamente duda de las virtudes y beneficios para la humanidad que le presenta el sabio Theuth, simbolizadas en otras artes por la invención de la escritura. Esta parábola del banquete platónico/socrático nos puede ayudar a entender el carácter jánico de las ciencias naturales – incluidas las neurociencias – cuando se intenta derivar de ellas conclusiones sociológicas de bienestar humano sin ningún tipo de entropía.
Vide: Sobre este asunto de la interdependencia entre ciencia, tecnología y sociedad utilizando como partida el debate Thamus/Theuth, ver: Joaquín Rodriguez Álvarez, La civilización ausente, Gijón, Ed Trea, 2016, pp., 215 y ss.
[31] Retomando la titulación de un libro de Sennett (1994) que repetiremos a lo largo de nuestro escrito
[32] Como el tiempo que marca la ruptura entre la consideración de la vida como camino hacia la eternidad o la vida como un fin en sí misma desde recorridos que cada vez, con mayor intensidad van a ser leídos desde lo biológico
[33] Presente, por ejemplo, en algunos párrafos y comentarios de Lluria (1905)
[34] Con el agravante de que incluso en España los sectores más conservadores ni siquiera admitieron ningún modelo de libertad; a veces ni siquiera el farisaico término de la “libertad bien entendida”
[35] Los amigos y algunos conocidos saben a lo que me refiero
[36] Realmente, aunque nunca ha sido admitido por la academia sociológica española, la constitución/desarrollo de la primera sociología en España se realizaría, junto a sus dos focos institucionales de constitución, el krausista/positivista y el social católico, un tercero, de carácter sin duda fronterizo, no solo presente en los más significativos representantes del anarquismo hispano/catalán sino además incorporado como ideario en el metarelato propagandístico y teórico colectivo de las organizaciones libertarias; incluso rotulado claramente en sus publicaciones más emblemáticas como las revistas Acracia y la Revista Blanca.
[37] Entre otras cosas porque en la estructura de poder de la Restauración la presencia de las burguesías urbanas y fabriles estuvo continuamente no solo en minoría sino aprisionada por un régimen oligárquico encerrado en valores y mentalidades estamentales con una intelectualidad de sacristía desde como apuntaría Ganivet en sus Cartas finlandesas (1898) su actitud ante las ciencias sociales sería siempre negativa
[38] Según nuestra opinión no hablamos de la sociología escriturada desde el anarquismo español, porque ni Montseny, no Lorenzo, ni Mañé, ni Mella, pretendieran hacer sociología sino, que ésta, siempre fue tenida como una herramienta más de la lucha social
[39] Manuel Sales y Ferré (1843-1910) ocuparía la primera cátedra de sociología en la universidad española en 1899. Una cátedra singular ya que estaba instalada en los cursos de doctorado de la Facultad de filosofía de la Universidad Central de Madrid.
[40] La cita está contenida en un folleto que la emblemática militante anarquista Teresa Mañé Miravet (1865-1939) escribió bajo el pseudónimo de Soledad Gustavo con el título Política y Sociología. Nosotros le hemos consultado a partir de un folleto editado en 1975 por las ediciones de la CNT de Toulouse que contiene dos artículos más. Uno del anarquista holandés Ferdinand Domela Nieuwenhuis “La educación libertaria” y otro de la misma Teresa Mañé con el rótulo “El sindicalismo y la anarquía”. La fecha de su publicación original sería 1932. Teresa Mañé fue compañera de Joan Montseny (Federico Urales) y madre de Federica Montseny
[41] Nosotros hemos utilizado una edición del documento reeditada en París por Solidaridad Obrera en 1956
[42] Curiosamente del libro de Montseny Sociología anarquista (La Coruña1896) según el Catálogo del Patrimonio Bibliográfico Colectivo de la Biblioteca Nacional solamente hay catalogado un solo ejemplar depositado en la Biblioteca pública de La Coruña y del folleto de Anselmo Lorenzo El emperador romano no hemos encontrado ninguna referencia.
[43]Con anterioridad el primer Certamen Socialista realizado en Reus (Barcelona, Imprenta de Pedro Ortega, 1885) en un clima de tensión derivado de los cercanos acontecimientos de La Mano Negra (1882-1883) estuvo centrado en la estrategia a seguir por el anarquismo español situado entre dos posibilidades tácticas, la clandestinidad y la acción revolucionaria frente a la legalidad y la emergencia en la vida pública con un programa claramente colectivista del que formarían parte militantes tan representativos del anarquismo español como Farga Pellicer (1840-1890) o Anselmo Lorenzo ( 1841-1914). No obstante y a pesar del peso de los asuntos táctico organizativos, se discutirían aspectos de claro componente sociológico como el papel de la mujer en la sociedad del porvenir o el análisis de los efectos de la maquinaria sobre las condiciones de trabajo, más los obligados contenidos de carácter estratégico organizativo en el intento de crear la sociedad anarquista del futuro sobre la base social del colectivismo y sin duda, con alta dosis de ingenuidad y de sublimación de la ciencia incluida la sociología. En suma, un acontecimiento que representaría el inicio de un recorrido político/reflexivo del anarquismo español que será continuado y enriquecido en el Segundo Certamen de Barcelona acompañado de un clima de continuo sociologismo militante como lo atestiguan Las Conferencias de Estudios Sociales celebradas entre ambos Certámenes en Barcelona, durante los años 1887 y 1888.
Vide, Manuel Morales: La subcultura anarquista en España: El primer Certamen Socialista (1885) en Mélanges de la Casa de Velázquez, T. 27-3, 1991.
[44] Podríamos citar a otros autores anarquistas que con mayor o menor insistencia se acercaron a estas sociologías críticas como Teobaldo Nieva (1834-1894) Juan Serrano y Oteiza (1837-1886) Josep Llunas i Pujals (1852-1905) o Ricardo Mella (1861-1925)
[45] Charles-Jean Marie- Letourneau (1831-1902) fue un médico antropólogo vinculado a la tradición de la antropológica física de la Sociedad de Antropología de Paris cuyo representante más conocido sería Paul Broca (1824-1880) siendo Letourneau, su sucesor en 1880 como secretario general de la Sociedad de Antropología. Charles Letourneau como Broca y la casi totalidad de esta escuela de antropología física/biológica fue un convencido evolucionista y, en su caso, con una particular vinculación transformista siendo el traductor al francés de parte de la obra de Haeckel como por ejemplo, Histoire de la creation de êtres organisés, (Paris, Reinwald, 1874).
En su mayoría, y durante estos últimos decenios del XIX, el conjunto de autores de una forma u otra vinculados con los enfoques positivistas y evolucionistas – que no necesariamente darwinistas – fueron incorporados en lo que consideraron valioso para ellos- como señalaba Anselmo Lorenzo (Ciencia burguesa y ciencia obrera, 1887) – por el ideario libertario. En lo referente a Letourneau hay sobre el mismo, numerosas referencias en la prensa y literatura anarquista española reseñados también por Girón Sierra (2005, pp. 122-128) apuntándose una cierta relación o a lo menos simpatía e incluso influencia, entre Anselmo Lorenzo y Letourneau, como se manifiesta en los numerosos puntos comunes de La Pshychologie ethnique (1901) de Letourneau con el folleto El Banquete de la vida (1905) de Anselmo Lorenzo. Precisamente Lorenzo traduce al castellano – y, además para la biblioteca de la escuela Moderna -, esta obra de Letourneau, La Psicología étnica en 1905 (4 vol. Barcelona, Escuela Moderna, Imp. Elzeviriana) ejemplares que no hemos podido consultar pero que posiblemente contienen alguna referencia a estos términos. Donde sí hemos encontrado una referencia cercana ha sido en su obra no traducida al castellano La Sociologie d’après l’ethnographie (Paris, Reinwald- Éditeur, 1880) en que uno de los primeros capítulos rotula como “Le banquet de la nature” (pp. 10-12). Aparte La psicología étnica se traducen al castellano otras cuatro obras más de Letourneau: Fisiología de las pasiones (Barcelona, Jané Hermanos, 1877) Las pasiones humanas (Barcelona, F Granada y Cª, 1901 y 1905) Génesis y evolución de la moral (Barcelona, F. Cuesta, 1901) y Ciencia y materialismo (Barcelona, Feliú y Susana, 1910)lo que nos da, una muy aceptable penetración generalizada de este autor en nuestro país aunque, fuese de la mano de imprentas barcelonesas vinculadas de una u otra manera al asociacionismo libertario.
[46] En 1882, se daría un curso sobre los Fundamentos de la Sociología y en 1896, Gumersindo de Azcárate presentaría su curso sobre La introducción al estudio de la sociología. Por otra parte, en el Ateneo Obrero de Valencia – aunque con una fuerte tintura armonicista – tendría lugar en 1883, el primer Congreso Sociológico y en la Real Academia de Ciencias PP y Morales desde 1881 – en el tiempo del primer gobierno de Sagasta – se iniciarían sesiones de temática sociológica en las que participaron casi todos los intelectuales españoles que comenzaban de una manera u otra, su andadura sociológica.
[47] Sobre este aspecto del empoderamiento de la ciencia por la clase obrera nos parece ilustrativo el artículo anónimo/camuflado (pero con toda seguridad de Anselmo Lorenzo) y titulado Ciencia burguesa y Ciencia obrera contenido en nº 22 de la Revista Acracia de octubre de 1887; al que hacíamos referencia anteriormente (supra, nota 38) En uno de sus párrafos se dice:
“Proclamamos, pues, la ciencia obrera: de la ciencia burguesa tomaremos la verdad y desecharemos los sofismas que sirven de base al privilegio, y con criterio despreocupado iremos agrupando conocimientos que sirvan para beneficiar a todos los hombres y para impedir que infames mixtificadores puedan privarnos de nuestros derechos naturales y arrebatarnos el fruto de nuestro trabajo…” (op., c. pp. 355)
[48] Entendiendo por tecnologías algo más allá de la máquina o las herramientas, que abarque toda la cultura material humana. Incluso forzando las cosas, se podría caer en la tentación de considerar al lenguaje humano como una suerte de tecnología que crea y organiza herramientas bio/culturales de comunicación que probablemente se modifiquen en el próximo siglo. El ser humano sería el único mamífero que se hace y hace, mediante un saber/práctica tecnológica que replica el uso de herramientas que a su vez, crean otras herramientas. Aspecto éste inexistente en otros animales como chimpancés o castores, que aunque usen herramientas, serán incapaces de que estas herramientas puntuales para su supervivencia creen herramientas diferentes. Con toda seguridad esta capacidad neuro/socio/tecnológica para construir herramientas que se replican a si mismas estaría en la base de toda nuestra historia evolutiva y de nuestra peculiar “evolución creadora “que probablemente no solo crearon mecanismos artificiales como supuso Bergson (1907) sino también, bio/culturales como el lenguaje, u otras herramientas o habilidades psicosocio/culturales relacionables con los mitos, las religiones y las instituciones de apoyo mutuo y cohesión/productividad social. Sobre esto de las tecnologías seguiremos reflexionando.
[49] Así, por ejemplo, el lenguaje – como posteriormente la escritura – podría considerarse a pesar de su potentísima robustez bio/neuronal, en el recorrido evolutivo humano, como una habilidad psicosocial o quizá una especie de “prótesis cultural” posiblemente catalizada desde las singulares y únicas capacidades tecnológicas de los humanos primitivos. Algunos autores como Carroll W. Pursell y Peter B. Medawar (citados por Rodriguez Álvarez, 2016,82) considerarían la aparición y uso de las tecnologías como la base del éxito biológico de nuestro linaje; e incluso, Pursell (1994), situaría la tecnología del hacha de pedernal simétrico (modo 2, achelense de hace 1,65 ma) como anterior al lenguaje. Vide, Rodriguez Álvarez, 2016, 82.
[50] Lluria, al igual que sus maestros Ranvier y Cajal, estaba limitado por la tecnología médica de la época. Sus dispositivos de visualización no pasaron de las herramientas ópticas de finales del XVI que ni siquiera alcanzaron sus perfeccionamientos electrónicos (aparición del microscopio electrónico de transmisión hacia el 1933) Llegaban a la célula de manera estática, pero no podían nunca captar su arquitectura dinámica molecular y su memoria genética sostenida por el ADN.
[51] Términos tomados de un escrito de Anselmo Lorenzo (1901), rotulado como El banquete de la vida, concordancia entre la naturaleza, el hombre y la sociedad y que a modo de metáfora de la prodigalidad de la naturaleza de la que todo humano debería participar, utilizaremos en varias ocasiones en nuestro escrito. Con una escritura semejante, pero con significado opuesto, Thomas R. Malthus (1766-1834) hablaría de El banquete de la Naturaleza (1798, 1803) para referirse a un acontecimiento del que nunca podrían participar los desposeídos. Bajo esta metáfora del banquete se encierran en nuestra cultura occidental, connotaciones de gran valor simbólico que irían desde El Banquete de Platón hasta la idea del banquete totémico freudiano pasando por el banquete ceremonial y rememorativo de la “comunión” en algunas iglesias cristianas
[52] Confesando nuestra ignorancia en los saberes de las lenguas clásicas el “sooma” – como su grafía en castellano – griego se correspondería con la arquitectura físico/anatómica del cuerpo – considerado por la mistérica órfica como prisión del alma – y el “seema” como un espíritu/alma contradictorio y complejo que, aunque aprisionado en el cuerpo, le utilizaría como medio de expresión/materialización de virtudes y perversiones, lo que haría que consiguiera su inmortalidad al lado de los dioses o su reencarnación, en nuevos “soomas”corporales. Desde este planteamiento presente también en el Fedón y en la República probablemente heredado, de los misterios órficos Platón nos ofrece una reflexión diferente y a su vez, reinterpretada por el relato cristiano de manera que para Platón, el cuerpo no peca sino que será el alma, la que aprovechándose de las herramientas senso/fisiológicas del cuerpo – los sentidos – se aparta de la virtud. El cuerpo, no es perverso, en sentido estricto; es solamente el instrumento fisiológico del alma. Para el judaísmo, por el contrario, el cuerpo siendo también un contenedor del alma, será siempre, algo perverso y castigable que contamina el alma desde un pecado original que en la mítica del Antiguo Testamente, se simboliza/materializa por un mecanismo tan corporal/sensitivo como el de morder/comer una manzana. Será en el Nuevo testamento cuando desde el relato de la crucifixión se intenta superar por la mitológica del sacrificio de un dios que se reencarna en el Jesús/cuerpo pero que nunca, y a pesar del Renacimiento, podrá olvidar su maldición bíblica. Piénsese solamente en la diferencia que hay entre la idea griega del cuerpo y el judeo cristiano e incluso, el que se establece desde el enfoque dualista de la modernidad inaugurado por Descartes. Serían tres enfoques diferentes, aunque dentro del mismo epistema, que nos va hacer repensar el asunto del dilema dualismo/dicotomía – soma/espíritu, como un modelo de desmenuzamiento corporal infinitamente más inocente que el que paradójicamente va estableciendo el santificado modelo unitario/científico de la posmodernidad.
Hablaremos más tarde también. con mayor detenimiento de todo esto.